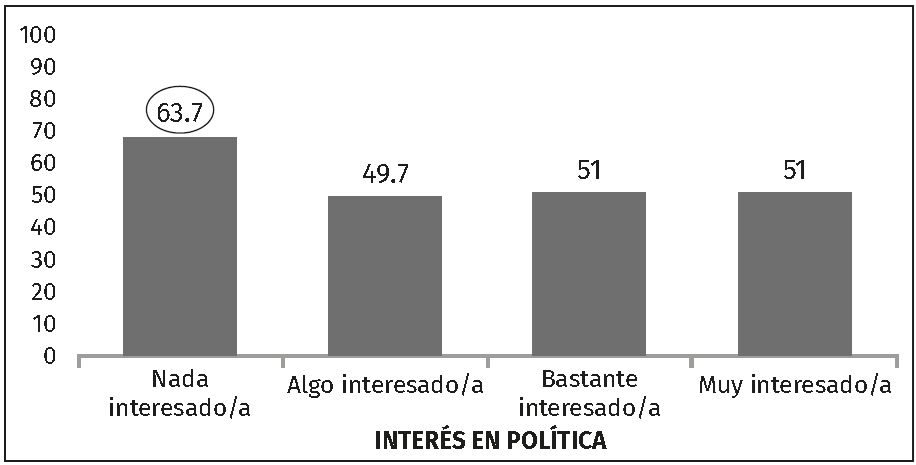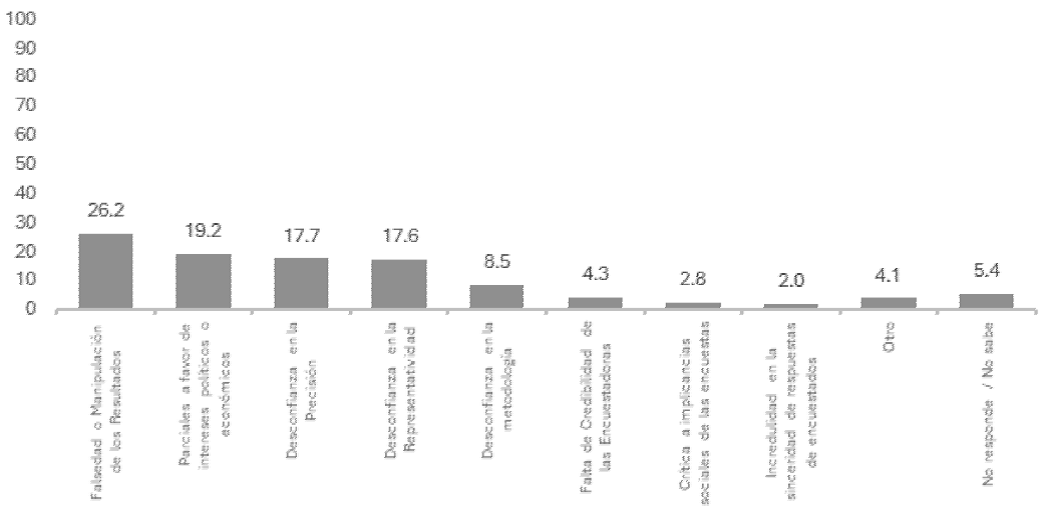Introducción
Una de las expresiones de la “crisis de las encuestas” corresponde a la marcada tendencia a la baja que han experimentado las tasas de respuestas en diferentes países (de Leeuw et al., 2018; Meyer et al., 2015; Couper, 2017). Ello ha representado mayores desafíos para los investigadores y empresas dedicadas a la opinión pública, que han visto cómo se ha encarecido el trabajo de campo sin que ello implique necesariamente mejoras en la calidad de los datos levantados (Couper, 2017). Esta situación ha revitalizado agendas de investigación al respecto, en donde la confianza de las personas hacia las encuestas ha emergido como preocupación, generalmente como variable explicativa de la disposición de las personas a responderlas (Cea D’Ancona, 2022; Loosveldt y Storms, 2008) o de la influencia que se les asigna a las encuestas en la decisión de voto en contextos electorales (Paletz et al., 1980; Asher, 2007; Gálvez Muñoz, 2011).
La confianza, valoración y apoyo social a las encuestas no han sido abordadas de forma sistemática en la literatura, presentando una escasez de estudios al respecto (Loosveldt y Storms, 2008; Cea D’Ancona, 2022), incluso entre las investigaciones que se han centrado en el denominado “clima de opinión hacia las encuestas”. La investigación mediante “encuestas sobre encuestas” ha contribuido a la formación incipiente de un corpus de literatura sobre el clima de opinión hacia las encuestas (survey-taking climate) y su relevancia para poner en contexto lo que se ha denominado como “crisis de las encuestas”.
Con origen en el trabajo de Lyberg y Dean (1992), “el clima de opinión hacia las encuestas” emerge asociado a las tendencias en la participación en encuestas a nivel social general. Posteriormente, Groves y Couper (1998) relevan la importancia del contexto social en el que se realizan las encuestas, destacando que las opiniones del potencial encuestado sobre las encuestas son relevantes para comprender las decisiones individuales de participar. De esta forma, el clima de opinión hacia las encuestas se define por la disposición pública a cooperar y el grado en que la sociedad considera que estás son útiles y legitimas (Loosveldt y Storms, 2008). Esta disposición se refleja en las opiniones individuales de los encuestados hacia la investigación con encuestas (Loosveldt y Storms, 2008; Groves y Couper, 1998) y se constituye en un factor relevante para explicar la falta de respuesta (de Leeuw et al., 2019; Groves y Couper, 1998).
La escasez de investigaciones sobre el clima en que se realizan las encuestas y el apoyo público que reciben en parte se explica a que se deben utilizar encuestas para medir actitudes y percepciones hacia las mismas encuestas, con las limitaciones metodológicas que ello implica. Si bien los primeros antecedentes de la utilización de “encuestas sobre encuestas” son de larga data (Sjoberg, 1955; Goyder, 1986), ha existido temprana conciencia de los riesgos asociados al ejercicio contradictorio de emplear un instrumento de medición para indagar sobre el mismo instrumento (Goyder, 1986). En particular, asociado a errores de no respuesta y errores de medición.
Las limitaciones asociadas a errores de no respuesta se relacionan principalmente al supuesto de que las personas que responden encuestas tienen una predisposición más favorable a las mismas que quienes no lo hacen, lo que implica que las encuestas que midan actitudes hacia las encuestas presentarán un sesgo hacia posiciones más positivas (Goyder, 1986). Existe evidencia, particularmente en el contexto de encuestas web (como es nuestro caso) de que quienes no responden encuestas por correo tienen opiniones más negativas sobre las mismas en diferentes aspectos (Loosveldt y Storms, 2008). Asimismo, algunos autores han destacado eventuales errores de medición en las “encuestas sobre encuestas” dada la inexistencia de una escala o de un instrumento de medición validado para medir opiniones sobre las encuestas (Loosveldt y Storms, 2008).
Con estas precauciones en mente se han desarrollado diversas investigaciones que buscan medir actitudes hacia las encuestas mediante la utilización de encuestas, particularmente centradas en indagar las razones que explican la disposición a participar (o no) en ellas, en el contexto de la baja sostenida que han experimentado las tasas de respuesta. Algunos ejemplos de ello son los trabajos que han medido actitudes generales hacia las encuestas y la importancia que se les atribuye para ámbitos específicos de relevancia social (Hox et al., 1995; Stocké, 2006) como aquellas que se han centrado en actitudes especificas hacia las encuestas, en el contexto de la disposición a participar en ellas, que han permitido relevar la importancia de factores como el “disfrute” o gusto por participar, el valor que se le atribuye a los temas u objetivos de la misma, el costo o la carga que se le atribuye a la participación, la confiabilidad, la privacidad (de Leeuw et al., 2019; Rogelberg et al., 2001; Loosveldt y Storms, 2008; Cea D’Ancona, 2022) o incluso la experiencia previa que se haya tenido respondiendo encuestas (Schmiedeberg y Schröder, 2024; Díaz de Rada y Núñez, 2008; Lepkowski y Couper, 2002; Stocké y Langfeldt, 2004; Loosveldt y Storms, 2008). En la mayor parte de estos trabajos, se han usado diferentes ítems y escalas para medir actitudes hacia las encuestas, no existiendo un instrumento estándar disponible al respecto aun cuando se han realizado esfuerzos en esa línea (de Leeuw et al., 2019; Loosveldt y Storms, 2008).
Si bien indagar percepciones en torno a las encuestas a través de encuestas no es una novedad, creemos que sí lo es abordar la confianza en las encuestas como un factor relevante, en sí mismo, del clima de opinión hacia las encuestas; esto es como una variable dependiente y no como un determinante de otros objetos de estudio (tal como la disposición a participar, la vinculación con la calidad, la influencia en la decisión de voto, etc.). En este contexto, la confianza se entenderá como un juicio contingente dirigido hacia un objeto especifico (en su caso, las encuestas) fundada en dos componentes centrales: la competencia técnica percibida para que el objeto/sujeto depositario de la confianza cumpla con lo que se espera de él y la creencia de que la contraparte actuará de buena fe (Segovia et al., 2008).
Las encuestas de opinión pública brindan a los entrevistados la oportunidad de hacer escuchar su voz y compartir sus preocupaciones sobre temas clave (Silber et al., 2022; Bellia Calderón y Echeverria, 2022), por lo que su realización puede contar con mayores restricciones y desconfianzas en contextos no democráticos o autoritarios (Gengler et al, 2021). Junto con ser una herramienta de participación o que facilita la expresión de la ciudadanía, pueden ser usadas también con fines políticos o persuasivos, por parte de agentes interesados en agendas especificas (Bellia Calderón y Echeverria, 2022; Gálvez Muñoz, 2011). Los medios de comunicación juegan un rol relevante al respecto, en la medida que el acceso a las encuestas por parte de las personas no es directo, sino que se encuentra mediado por los medios y por la cobertura que ellos mismos les entregan a las encuestas (Gálvez Muñoz, 2011; Paletz et al., 1980). Por esta causa, la manera en que los medios informan de los resultados de encuestas pueden incidir en el clima de opinión pública hacia propias encuestas, acrecentando la desconfianza en ellas si es que se percibe como una difusión con agenda interesada (Gálvez Muñoz, 2011) y que no entrega antecedentes metodológicos que permitan evaluar sus resultados (Paletz et al., 1980).
Metodología
La metodología utilizada corresponde a una encuesta aplicada en modo CAWI (Computer Aided Web Interviewing), distribuida vía correo electrónico por la empresa de opinión pública local Datavoz. Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico, representativo de la población nacional de mayores de 18 años usuarios de correo electrónico que habitan en el territorio nacional. La distribución de la encuesta resultó en la aplicación de 1,051 entrevistas web, obtenidas en 7 días de trabajo de campo, con una tasa de contacto del 24.8% y de respuesta de 4.8%. Si bien Chile cuenta con altos niveles de penetración de Internet, la aplicación de encuestas en modo CAWI presenta sesgos hacia población de mayor nivel educacional (Castorena et al., 2023). Para corregir los efectos de la sub o sobrerepresentación de ciertos grupos, se utilizaron ajustes post-encuesta mediante factores de post-estratificación considerando región, sexo, edad y nivel educacional. Los parámetros poblacionales de región, sexo y edad fueron obtenidos las proyecciones de población para el 2023 realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los parámetros de nivel educacional provienen de la base de datos de encuesta CASEN 2020, utilizando el factor de expansión regional.
Resultados descriptivos
A nivel descriptivos, las características de la muestra levantada, posterior al ajuste post-encuesta, presenta distribuciones según sexo, tramo de edad y nivel educacional.
Tabla 1 Caracterización de la muestra
| Variable | Categorías | % |
|---|---|---|
| Sexo | Masculino | 48,87 |
| Femenino | 51,13 | |
| Tramo de edad | 18 a 34 años | 32,89 |
| 35 a 54 años | 35,33 | |
| 55 años o más | 31,77 | |
| Nivel educacional | Ed. Media o inferior | 29,40 |
| Ed. Técnica superior | 48,68 | |
| Ed. Universitaria | 13,62 | |
| Posgrado | 8,30 |
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados muestran que existe alta desconfianza en las encuestas que se realizan en Chile, incluso entre aquellas personas que responden encuestas con regularidad. Los resultados obtenidos demuestran la existencia de un escepticismo considerable hacia las encuestas electorales, siendo solo un pequeño grupo de personas con altos niveles de confianza en ellas (3.4%). La mayoría de los encuestados manifiesta desconfianza con respecto a los resultados entregados por las encuestas.
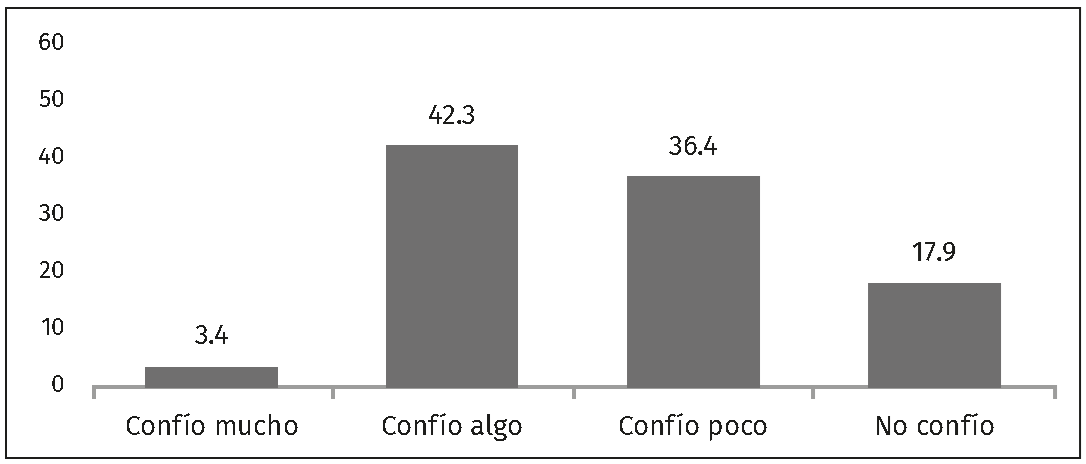
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 1 En períodos electorales como el actual se publican diferentes encuestas. En general, ¿cuánto confía usted en los resultados que ellas informan? (%)
La confianza en los resultados de encuestas electorales varía si se observa con respecto a la participación previa respondiendo encuestas por parte de los participantes. En los resultados se observa que, en general, quieres han participado previamente respondiendo encuestas confían más en ellas, con un 48.1% que “confían algo”. Aquellos que no han respondido encuestas y no recuerdan haberlo hecho, señalan en mayor media que “no confían” en los resultados de las encuestas, en un 22.3% y 23.5% respectivamente. Por lo tanto, aquellos que han participado respondiendo encuestas previamente tienden a mostrar un mayor nivel de confianza en los resultados que estas informan.
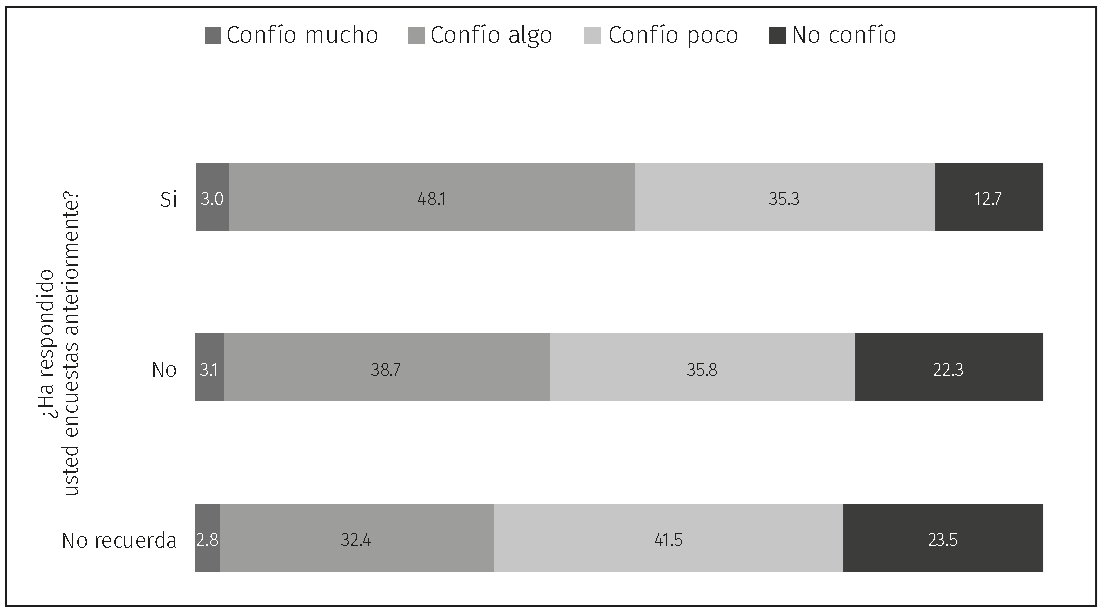
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 2 En períodos electorales como el actual se publican diferentes encuestas. En general, ¿cuánto confía usted en los resultados que ellas informan? Según si ha respondido encuestas previamente (%)
Al observar la confianza en los resultados de encuestas publicadas durante períodos electorales y segmentado por el interés en política de las personas, destaca que el 68.7% de las personas que no están interesadas en política tienen poco o nada de confianza en los resultados de las encuestas, esta categoría es la que presenta un mayor porcentaje de desconfianza. Si bien esto parece indicar que las personas que no están interesadas en política tienden a desconfiar más de los resultados de las encuestas que las que tienen algún grado de interés, se observa que incluso entre aquellos con un interés significativo en política (que se encuentran bastante y muy interesados), más de la mitad desconfían de los resultados de las encuestas electorales.
Estrategia de identificación de determinantes sobre la confianza en encuestas
Para indagar en los determinantes de la confianza en las encuestas se optó por la especificación de modelos de regresión logística, de manera de estimar la probabilidad que tiene un entrevistado de declarar que confía poco o nada en las encuestas de opinión pública, controlando por variables sociodemográficas, de interés en política y de consumo de medios. La variable dependiente corresponde a una variable binaria, que toma el valor de 1 cuando las personas declararon confiar mucho o algo en las encuestas. En concreto, la pregunta de referencia indaga en qué medida confían los encuestados en los resultados que informan las encuestas políticas, utilizando una escala de 4 puntos: No confía, Confía poco, Confía algo y Confía Mucho, la que para efectos de nuestros modelos fue recodificada en dos valores.
Nuestra estrategia consistió en la estimación de un modelo base, donde la probabilidad de confiar en las encuestas se controla por características sociodemográficas, a la especificación de modelos adicionales que van incorporando nuevas variables dependientes. Esta estrategia corresponde a una prueba de robustez de nuestros resultados, en la medida que se espera que persista tanto la significancia de las variables de interés como el signo de su relación con la variable dependiente en la medida que se incorporan controles adicionales. A su vez, se presentan todos los resultados utilizando errores estándares robustos (robust standard error), para abordar potenciales problemas de heterocedasticidad. Los modelos especificados se presentan a continuación.
En el modelo 1 se contempla el sexo de los encuestados, codificado como variable binaria (Hombre o Mujer), donde hombre opera como categoría de referencia. La edad de los encuestados se incorpora a los modelos como variable categórica recodificada en tres tramos (18 a 34 años, 35 a 54 años y 55 años o más). El nivel educacional, por otra parte, también se presenta como un factor de 4 niveles (Ed. Media o inferior, Ed. Técnica superior, Ed. Universitaria y Posgrado, donde la primera corresponde a la categoría de referencia en el modelo). El modelo 2, suma a las variables antes mencionadas el interés en política, incorporado como una variable continua que se mueve de 1 a 4, de nada de interés a mucho interés en política. El modelo 3 adiciona nuevas variables políticas como control, como la autoclasificación de los encuestados en izquierda, centro y derecha, donde el centro opera grupo de referencia. Además, se incorpora como variable dummy la participación (o no) en la última elección con voto voluntario realizada en Chile y una dummy de experiencia previa respondiendo encuestas. Finalmente, el modelo 4 considera un conjunto de variables binarias que recogen los medios a través de los cuales los entrevistados declaran informarse del acontecer político.
Por último, se especifica un último modelo (modelo 5) que incorpora exclusivamente las variables que presentan efectos significativos sobre la confianza en las encuestas en los modelos anteriores (ver Tabla 2). Este último modelo, por tanto, el interés en política, la experiencia previa respondiendo encuestas, la autoclasificación política y el consumo de noticias en televisión (ver Tabla 3).
Tabla 2 Resultados Modelos - Determinantes de la Confianza en las encuestas
| Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -0.25 | -0.54 | -0.36 | -0.36 |
| (0.25) | (0.28) | (0.43) | (0.47) | |
| S4Femenino | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| (0.13) | (0.13) | (0.13) | (0.13) | |
| Edad 35 a 54 años | 0.23 | 0.21 | 0.07 | -0.03 |
| (0.19) | (0.19) | (0.19) | (0.20) | |
| Edad 55 años o más | 0.15 | 0.11 | -0.18 | -0.35 |
| (0.20) | (0.20) | (0.21) | (0.22) | |
| Educ Ed. Técnica superior | -0.11 | -0.18 | -0.26 | -0.28 |
| (0.21) | (0.21) | (0.22) | (0.22) | |
| Educ Ed. Universitaria | -0.06 | -0.14 | -0.23 | -0.21 |
| (0.20) | (0.21) | (0.22) | (0.22) | |
| Educ Posgrado | 0.40 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| (0.21) | (0.22) | (0.23) | (0.23) | |
| A0 | 0.15 * | 0.18 * | 0.24 ** | |
| (0.07) | (0.07) | (0.08) | ||
| A3_RECSi ha respondido antes | 0.32 * | 0.30 * | ||
| (0.13) | (0.13) | |||
| politicaDerecha | 0.57 *** | 0.51 *** | ||
| (0.14) | (0.15) | |||
| politicaIzquierda | -0.79 *** | -0.72 *** | ||
| (0.20) | (0.20) | |||
| voto_voluntarioVotó | -0.27 | -0.25 | ||
| (0.34) | (0.35) | |||
| A1_1Televisión | 0.42 ** | |||
| (0.14) | ||||
| A1_2Diarios o revistas impresas | 0.18 | |||
| (0.20) | ||||
| A1_3Diarios o revistas en internet | 0.10 | |||
| (0.14) | ||||
| A1_4Radio | -0.12 | |||
| (0.14) | ||||
| A1_5Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube u otras |
-0.24 | |||
| (0.15) | ||||
| A1_6Servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram u otros |
0.42 | |||
| (0.24) | ||||
| A1_7Conversaciones de familiares y Amigos/as |
-0.20 | |||
| (0.14) | ||||
| A1_8Otro, ¿Cuál? | -0.51 | |||
| (0.36) | ||||
| null.deviance | 1456,8 | 1456,8 | 1447,2 | 1447,2 |
| logLik | -721,7 | -719,4 | -686,3 | -676,8 |
| AIC | 1457,4 | 1454,9 | 1396,6 | 1393,6 |
| BIC | 1492,1 | 1494,6 | 1456,0 | 1492,6 |
| deviance | 1443,4 | 1438,9 | 1372,6 | 1353,6 |
| Observaciones | 1051 | 1051 | 1044 | 1044 |
Sig. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Entre paréntesis se presentan robust standard error.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3 Modelo Final - Determinantes de la confianza en las encuestas y Odds ratio Modelo 5
| Coeficientes estimados | Odds Ratio | IC: 2.5 % | IC: 97.5 % | |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -1.03 *** | 0,36 | 0,23 | 0,55 |
| (0.22) | ||||
| A0 | 0.22 ** | 1,25 | 1,08 | 1,44 |
| (0.07) | ||||
| A3_RECSi ha respondido antes | 0.32 * | 1,38 | 1,07 | 1,78 |
| (0.13) | ||||
| politicaDerecha | 0.50 *** | 1,65 | 1,25 | 2,18 |
| (0.14) | ||||
| politicaIzquierda | -0.72 *** | 0,49 | 0,34 | 0,71 |
| (0.19) | ||||
| A1_1Televisión | 0.38 ** | 1,46 | 1,12 | 1,89 |
| (0.13) | ||||
| null.deviance | 1452,7 | |||
| logLik | -692,0 | |||
| AIC | 1396,0 | |||
| BIC | 1425,8 | |||
| deviance | 1384,0 | |||
| Observaciones | 1048 |
Sig. *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Entre paréntesis se presentan robust standard error.
Fuente: Elaboración propia.
Dada la estrategia no probabilística, las limitaciones propias de indagar sobre confianza en encuestas mediante encuestas y la posibilidad de sesgos de variables omitidas, nos parece que esta aproximación nos permite cuantificar la correlación entre nuestras variables dependientes y la confianza en las encuestas, más no el establecimiento de vínculos causales entre ellas. Ello representa un avance en comprender cuáles son los factores determinantes de la confianza en este tipo de instrumentos, lo que resulta relevante en un contexto de baja sostenida en las tasas de respuesta.
Resultados de estrategias de especificación de modelos
Dada la perdida de interpretabilidad de los coeficientes estimados por la función de regresión en un modelo Logit, hemos recurrido a los odd ratio para facilitar la interpretación con una medida más intuitiva de la asociación entre las variables predictoras y la confianza en las encuestas (Ver Tabla 3).
En primer lugar, los resultados obtenidos permiten afirmar que las características sociodemográficas de los encuestados no resultan determinantes significativos para estimar la probabilidad de las personas de confiar en las encuestas. Como se observa en la Tabla 2, en ninguno de los modelos estimados el sexo, tramo etario o nivel educacional de los participantes resulta un predictor relevante. Ello sugiere que la confianza en las encuestas puede no estar correlacionada a características de las personas sino a percepciones, actitudes o comportamientos.
En segundo lugar, destaca que el interés en política esta correlacionado positivamente con la confianza en las encuestas. Ello refuerza que a mayor interés en política más confianza en las encuestas de opinión. En el modelo 5, por ejemplo, el aumento de un punto en la escala de interés en política se asocia a un aumento de 1.25 en las odds de nuestro evento de interés. Además, se observa que sus intervalos de confianza se encuentran por sobre el valor 1, excluyéndolo del rango, lo que refuerza la significancia de la relación. Asimismo, en tercer lugar, nuestros resultados muestran que la experiencia previa respondiendo encuestas también resulta un buen predictor de la confianza en las mismas, presentando una correlación positiva y significativa. De esta forma, haber respondido previamente se asocia a un aumento de 1.3 de la probabilidad de confiar en las mismas. Por otro lado, la autoclasificación política también se constituye en un determinante significativo estadísticamente de la confianza en las encuestas, donde la probabilidad de confiar en las mismas se mueve en direcciones opuestas según se autoclasifican de izquierda o de derecha (en relación con quienes se clasifican como “centro político” que operan como grupo de referencia en los modelos). Las personas que se identifican con la derecha política presentan una mayor probabilidad de confiar en las encuestas que las personas de centro. En el sentido inverso, entre las personas identificadas con la izquierda política se observa una probabilidad menor de confiar en las encuestas, con un odds ratio de 0.49. En cuanto al consumo de medios, solo el consumo de televisión presenta efectos significativos, destacando que quienes afirman ver televisión cuentan con mayor probabilidad de confiar en las encuestas que quienes no lo hacen, asociándose a un aumento de 1.46 odds.
Cabe destacar que el interés en política, la experiencia previa respondiendo encuestas, la autoclasificación política y el consumo de noticias en televisión resultan predictores relevantes de la confianza en las encuestas, destacando que el nivel de significancia como la dirección de su relación con nuestra variable dependiente se mantiene constante en los diferentes modelos especificados, dando cuenta de la robustez de la relación.
Razones de desconfianza hacia las encuestas
Al consultar sobre la rigurosidad con la cual se diseñan y aplican las encuestas en Chile, que frecuentemente se publican en periodos electorales, la mayoría de las personas considera que se diseñan y hacen para obtener resultados que respalden intereses particulares (70.9%) y un 15.1% considera que las encuestas son se hacen, más bien se inventan con el objetivo de instalar realidades o ideas falsas. Por otro lado, aquellos que consideran que las encuestas se llevan a cabo de maneja rigurosa y que representan la opinión de los ciudadanos corresponden una proporción mejor (13.9%). Esto indica grandes niveles de desconfianza en las encuestas que se realizan en Chile, con especial escepticismo en relación al correcto diseño metodológico y aplicación de estas.

Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 4 En períodos electorales como el actual se publican diferentes encuestas. Según su opinión, cuál de las siguientes afirmaciones está más cerca de lo que usted opina. En Chile las encuestas…
Para profundizar en las razones de quienes declararon desconfiar en las encuestas (54.3% de los encuestados quienes señalan confiar poco o nada en los resultados de las encuestas) se les consultó respecto a las razones de su baja confianza. Esta pregunta se aplicó de forma abierta y luego fue codificada como una pregunta de selección múltiple, dada la existencia de respuestas que abarcaban más de un aspecto. Al respecto, cabe destacar que si bien las dos primeras menciones hacen referencia a la sospecha de falsedad (26.2%) o a la percepción de que son parciales hacia intereses particulares (19.2%), 4 de cada 10 entrevistados (43.8%) reporta desconfianza en aspectos técnicos y metodológicos: desconfianza en la precisión (17.7%), en la representatividad (17.6%) y en la metodología (8.5%). Ello sugiere la importancia que le asignan los encuestados a la calidad de las metodologías implementadas e interpela a las empresas encuestadoras a mayor transparencia en torno a sus procedimientos, como forma de contribuir a una mejor evaluación del rubro.
Discusión
La denominada crisis de las encuestas debe entenderse como una oportunidad para relevar la importancia de la calidad (Cea D’Ancona, 2022; Krosnick et al., 2015) y nuestros resultados contribuyen en esa dirección. Tal como destacaron en su momento los pioneros de la investigación en torno al clima de opinión en que se realizan las encuestas (Lyberg y Dean, 1992; Groves y Couper, 1998; Loosveldt y Storms, 2008), la voluntad pública de cooperar y confiar en las encuestas se expresa de manera individual en las opiniones de los encuestados hacia la investigación con encuestas. Nuestros resultados muestran que dicha confianza emerge fuertemente correlacionada con percepciones en torno a la política, la autoclasificación en las escalas izquierda-derecha, la experiencia previa y el consumo de medios.
En un contexto donde gran parte de la discusión en torno a la participación en las encuestas se ha centrado de forma predominante en las características metodológicas de las mismas (Rogelberg et al., 2001; Loosveldt y Storms, 2008; Cea D’Ancona, 2022), nuestros resultados permiten poner de relieve aspectos sociopolíticos que contribuyen a comprender mejor los procesos subyacentes que explican la desconfianza hacia las encuestas como instrumento y, por tanto, la no respuesta y sus potenciales efectos sobre la calidad de los datos que se levantan. De esta manera, se identifican nuevos aspectos sociopolíticos de mayor alcance que inciden en la confianza hacia las encuestas y que se añaden a otros que ya habían sido destacados como relevantes, incluyendo condiciones políticas favorables como los niveles de participación democrática o confianza en las instituciones (Gengler et al, 2021; Silber et al., 2022). Por tanto, aun cuando se trata de factores que no son controlables directamente por los investigadores o por las empresas de opinión pública, su identificación resulta relevante en la medida que permite aproximarse a los eventuales sesgos de cobertura que pueden tener las encuestas dada la asociación entre confianza en las encuestas y disposición a participar en las mismas (Cea D’Ancona, 2022).
Asimismo, nuestros resultados entregan nueva evidencia que contribuye a reforzar la relevancia de la participación previa en encuestas. Otras investigaciones ya han puesto de manifiesto que haber tenido una experiencia previa satisfactoria contribuye a la participación futura en otras encuestas (Díaz de Rada y Núñez, 2008; Lepkowski y Couper, 2002; Stocké y Langfeldt, 2004; Loosveldt y Storms, 2008). Nuestros resultados muestran, en la misma línea, que la participación previa está asociada directamente a una mayor confianza en las mismas. Algunas investigaciones han destacado que los encuestados son capaces de evaluar si las encuestas en las que participa se implementan con precisión y permiten recoger información confiable (Roper, 1986) siendo capaces de determinar el grado de esfuerzo que ponen en proporcionar respuestas significativas (Loosveldt y Storms, 2008). Tal como muestran nuestros resultados, las principales razones de quienes desconfían poco en las encuestas ponen de manifiesto dudas asociadas a la metodología de los instrumentos (como la desconfianza en la precisión, la representatividad o la metodología utilizada), lo que da cuenta de esa capacidad de evaluar críticamente los instrumentos que responden. Estos aspectos metodológicos están bajo control directo de los investigadores y/o las empresas de opinión pública, lo que refuerza la necesidad de una mayor rigurosidad en el diseño de cuestionario y la ejecución del trabajo de campo, junto a la transparencia necesaria para que los encuestados puedan valorar correctamente la calidad del trabajo que se está realizando. En definitiva, es posible configurar un círculo virtuoso: una mayor transparencia y rigurosidad puede fomentar una mayor confianza en las encuestas, lo que a su vez podría mejorar las tasas de respuesta actualmente bajas. Esta mejora en las tasas de respuesta ayudaría a reducir sesgos y a generar datos de mayor calidad. En este contexto, los medios de comunicación juegan un rol clave al difundir los resultados de las encuestas y hacerlos accesibles al público, teniendo una gran responsabilidad en informar respecto a las metodologías utilizadas, sus alcances y limitaciones.
Finalmente, a pesar de que las limitaciones de nuestra aproximación no nos permiten generalizar estos resultados hacia quienes no respondieron, sí podemos presumir razonablemente que la desconfianza hacia las encuestas es bastante más grave que lo recogido con nuestro instrumento, dado el potencial sesgo favorable hacia las encuestas entre nuestros respondientes (Goyder, 1986; Loosveldt y Storms, 2008).
Conclusión
Las encuestas pueden constituirse en poderosas herramientas de participación y expresión de la voz de los ciudadanos en una democracia, con capacidad de incidencia en las preferencias y prioridades en temáticas relevantes de la discusión pública. Nuestros resultados muestran que la función pública de las encuestas se encuentra en entredicho predominando un clima de opinión negativo hacia las mismas, incluso entre quienes responden encuestas, dado que lo hacen desde una mirada crítica o escéptica hacia las metodologías que se utilizan.
Estos resultados tienen implicaciones importantes para abordar la crisis de las encuestas y mejorar la confianza pública en este método de investigación. La ausencia de correlaciones significativas con características sociodemográficas destaca la necesidad de centrarse en percepciones, actitudes y comportamientos para comprender y promover la confianza en las encuestas. Además, la relación positiva entre interés político, experiencia previa y confianza sugiere que la educación pública sobre las encuestas y la transparencia en los métodos podrían fortalecer la confianza en estos instrumentos.
Para futuras investigaciones, es esencial profundizar en la comprensión del clima de opinión hacia las encuestas, explorando cómo las percepciones individuales se interrelacionan con factores externos y políticos. La construcción de medidas más precisas y validadas para medir la confianza en las encuestas ayudaría a mitigar los sesgos potenciales asociados con los estudios sobre encuestas, avanzando así hacia una recuperación de la confianza en este método de investigación crucial para la comprensión de la opinión pública.











 nueva página del texto (beta)
nueva página del texto (beta)