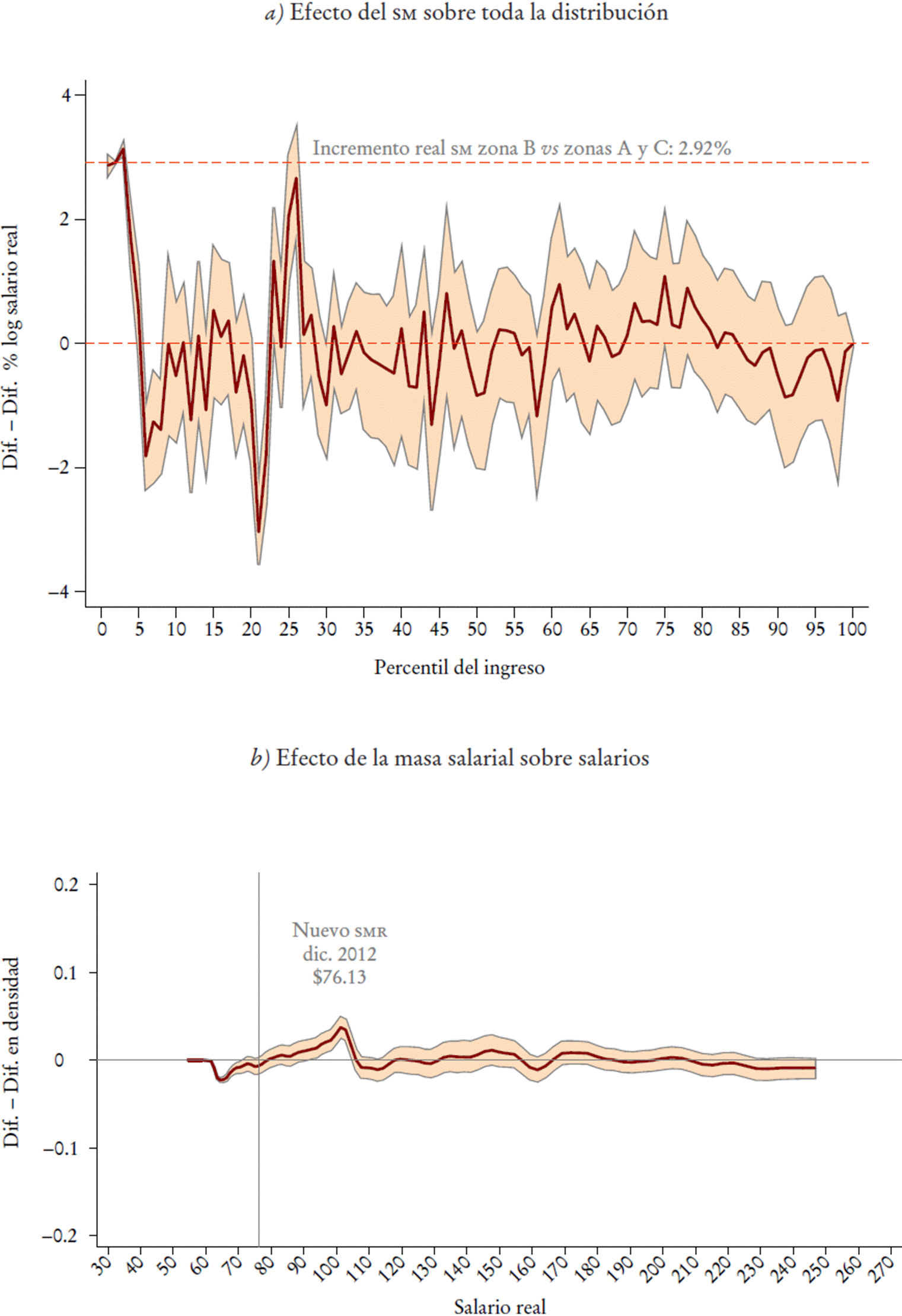INTRODUCCIÓN
El salario mínimo es una política controvertida que ha sido objeto de una extensa y activa literatura. Por ejemplo, por un lado, un aumento del salario mínimo puede tener consecuencias relevantes y positivas sobre los ingresos y las condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, por otro, esta misma situación también podría tener resultados negativos, como aumento en el desempleo o bien un incremento en el nivel general de precios. En el contexto mexicano, con un porcentaje alto de personas que vive en situación de pobreza, un nivel alto de desigualdad y un sector informal importante en la economía, el tema del impacto del salario mínimo en diferentes resultados es crucial.
El objetivo de este artículo es contribuir a la literatura mediante la estimación del impacto del aumento del salario mínimo sobre los ingresos laborales y el empleo en México para 2012 y 2015. De la misma manera, se discute con datos preliminares hasta el momento el efecto faro del incre mento al salario mínimo que comenzó a partir de enero de 2019. Las fechas de análisis para la investigación se eligieron porque son eventos de intervenciones de política salarial en ciertos municipios de México. Dichas intervenciones consistieron en incrementos al salario mínimo en distintas áreas económicas (municipios). Es decir, se tienen zonas delimitadas que recibieron la intervención (grupo de tratamiento) y zonas que no la recibieron (grupo de control). De forma que es posible analizar qué pasaría con la estructura salarial en las zonas de tratamiento si efectivamente no hubieran recibido la intervención de un aumento en el salario mínimo.
El efecto faro, o el efecto del salario mínimo sobre la estructura salarial, ha sido estudiado en México y otros países. Kaplan y Pérez-Arce (2006) encuentran, para México, que el efecto faro se va desvaneciendo en el tiempo y llega a afectar a los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos. En un contexto parecido al mexicano, Maloney y Nuñez (2004) demuestran, para Colombia, que el efecto faro impacta a trabajadores que ganan aproximadamente dos salarios mínimos o menos. Otros estudios importantes (Neumark, Schweitzer y Wascher, 2004 y 2005; Rinz y Voorheis, 2018) han hallado, particularmente en los Estados Unidos, efectos del salario mínimo en la estructura salarial, y que éstos se desvanecen rápido a partir de los trabajadores que ganan entre dos y tres salarios mínimos.
Los datos emplean los registros administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que se restringen al sector formal de la economía. Se construye un panel trimestral que informa sobre las características laborales de los trabajadores en el sector formal de la economía mexicana. La muestra tiene una periodicidad de 73 trimestres entre 2000 y 2018. Para cuando se analiza el evento de enero de 2019, la muestra de datos contiene una periodicidad de 79 trimestres entre 2000 y 2019. Los cambios en el salario mínimo en 2012, 2015 y 2019 afectaron únicamente ciertos municipios, por lo que se tiene un experimento natural en el que varios municipios reciben tratamiento y otros no. Por lo tanto, se utiliza una estrategia de identificación del método de control sintético (Abadie, Diamond y Hainmueller, 2010) para balancear características entre los municipios tratados y los controles. En 2012 y 2015 se tiene un cambio diferencial en el salario mínimo real entre municipios tratados y controles de 2.92 y 5.56%. Por su parte, para 2019 se tiene un cambio diferencial de aproximadamente 80%, aunque sólo se analiza la información publicada hasta agosto, por lo que los resultados son preliminares y habrá que seguir monitoreando su efecto.
Los resultados para las intervenciones de 2012 y 2015 indican que el salario mínimo es relevante para la parte baja de la distribución y no afecta toda la estructura salarial. Primero, los aumentos del salario mínimo se ven reflejados prácticamente uno a uno en los primeros cinco cuantiles de la distribución. Segundo, al comparar zonas tratadas con controles se observa que el salario mínimo tiene un efecto en la estructura salarial, en promedio, hasta el cuantil 10 de la distribución en 2012 y 2015. Particularmente, en la intervención de 2012 el efecto faro se desvanece aproximadamente en el cuantil cinco de la distribución. En cuanto a la intervención de 2015, ésta se pierde en el cuantil 10 de la estructura salarial. Respecto de la intervención de 2019, el efecto faro se desvanece en el cuantil 77 de la distribución salarial (cerca de 12 500 pesos al mes). Finalmente, no se observa un efecto del salario mínimo sobre el empleo en el momento de las intervenciones de 2012 y 2015, es decir, no se percibe que las intervenciones salariales hayan afectado de manera diferente a cada grupo (tratados y controles).
El análisis preliminar de la intervención de 2019 tiene los siguientes resultados. Se observa que el efecto del salario mínimo en los ingresos laborales se da uno a uno en los primeros tres cuantiles de la distribución, y que a partir de ahí el efecto faro empieza a diluirse hasta desvanecerse por completo en el cuantil 77 de la distribución salarial. El efecto faro entre el cuantil 20 y 70 (hasta cuatro salarios mínimos de 2018 aproximadamente) es en promedio 7.68%. En contraste con la investigación de Kaplan y Pérez-Arce (2006), se encuentra que el efecto faro se ha reducido en el tiempo: es prácticamente nulo en las intervenciones de 2012 y 2015, y es de menor magnitud en 2019 que lo encontrado en las décadas de los ochenta o noventa.
Este artículo presenta tres importantes contribuciones en la literatura económica. Primero, es uno de los primeros estudios en América Latina en los que se utiliza postestratificación de datos administrativos agrupados en características salariales. Segundo, a diferencia de otras experiencias en América Latina, se tienen zonas dentro de un mismo país que presentan diferentes cambios en términos de salario mínimo, lo cual es un experimento natural para construir contrafactuales válidos. Por último, la información obtenida de la experiencia de recientes aumentos en México puede ser útil para la consideración de posibles aumentos en el futuro, así como en otros países con niveles e incrementos del salario mínimo similares.
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La sección I revisa brevemente la literatura, con un enfoque en la identificación de resultados. La sección II describe los datos y cómo se construyen las muestras. Por su parte, la sección III presenta la estrategia empírica y la manera de implementarla. En la sección IV se presentan los resultados principales. Para la sección V se realiza un breve análisis sobre el efecto faro de la nueva política salarial establecida en 2019. La última sección brinda las conclusiones de la investigación.
I. Bibliografía relevante
El salario mínimo es una política controvertida que ha sido objeto de una extensa bibliografía.1 Particularmente, en esta sección del documento se reseña el impacto del salario mínimo sobre los ingresos laborales2 y el empleo. La sección cubre tanto países desarrollados como países más similares a México. Al final, se sintetizan las investigaciones que están enfocadas en el mercado laboral mexicano.
Hasta finales de la década de los ochenta no se dudaba de los efectos negativos que podía tener un incremento del salario mínimo en la economía (Belman y Wolfson, 2014). Fue hasta que los Estados Unidos sufrieron una pérdida en el poder adquisitivo del salario mínimo que se reanudó el inte rés por estudiar los efectos de esta herramienta política (Campos-Vázquez, 2015). De esta manera, una nueva investigación sobre el salario mínimo surgió con los trabajos de Card (1992), Katz y Krueger (1992) y Card y Krueger (1994). Una importante conclusión del nuevo enfoque fue la falta de efectos negativos significativos en la economía, en particular en el empleo.
A partir de esos resultados, se incrementó sustancialmente el número de estudios respecto del salario mínimo. Aun con la gran cantidad de investigaciones, el consenso no es único (por ejemplo, Neumark y Wascher [2006], Dube et al. [2010]). Neumark y Wascher (2006) realizaron una revisión de literatura (entre 1990 y 2006) con datos de diferentes partes del mundo sobre el efecto en el empleo atribuible a modificaciones en el salario mínimo. Los autores encuentran, en la mayoría de los estudios, que un aumento del salario mínimo disminuye el empleo de trabajadores menos calificados, aunque este resultado no siempre es estadísticamente significativo. Belman y Wolfson (2014) realizan un metaanálisis de 200 estudios publicados en economías desarrolladas a partir de 1991 (la mayoría después del año 2000) que miden el impacto del salario en empleo, salarios, pobreza, desigualdad y enfoque de género. Los autores encuentran que los aumentos moderados en el salario mínimo son un medio útil para aumentar los salarios en la parte inferior de la distribución salarial, lo que tiene poco o ningún efecto sobre el empleo.
En relación con el efecto del salario mínimo sobre los ingresos laborales, se observa en la literatura que esta política afecta sistemáticamente la distribución salarial en los países desarrollados (Grau et al., 2018). Schmitt y Rosnick (2011), Dube (2018), Jardim et al. (2017), Rinz y Voorheis (2018) y Bishop (2018) encuentran evidencia sólida de que los incrementos del salario mínimo conducen a aumentos en los ingresos de las familias que pertene cen a la parte inferior de la distribución. Además, para los Estados Unidos, Dube (2018) halla que los salarios mínimos más altos, aparte de aumentar los salarios de las familias de bajos recursos, reducen la tasa de pobreza. Particularmente, un aumento de 10% en el salario mínimo reduce la tasa de pobreza de los no ancianos alrededor de 5 por ciento.
Como se evidenció, en los países desarrollados el consenso sobre el efecto del salario mínimo no es único. La misma situación se presenta en las economías en desarrollo, particularmente en países de América Latina. En Brasil, Lemos (2009) descubre evidencia de un efecto de compresión salarial para los sectores formal e informal.3 Fajnzylber (2001) encuentra que el impacto en los salarios de los trabajadores del sector informal no sólo es significativo, sino que es mayor que el impacto en los trabajadores del sector formal. Por su parte, en Colombia y Ecuador, Bell (1997), Maloney y Nuñez (2004) y Wong, Negrete, Salcedo y Véliz (2016) hallan fuertes impactos negativos sobre el empleo (principalmente, trabajadores no calificados y con remuneración baja) y un efecto relevante en la distribución salarial de la vecindad de un salario mínimo. Grau et al. (2018) demuestran, para el sector formal de Chile,4 que los salarios de los trabajadores incrementan después del aumento del salario mínimo y no hay efectos significativos en la probabilidad de permanecer empleados. Finalmente, Maurizio y Vázquez (2016) encuentran que en Argentina y Uruguay incrementos al salario mínimo tienen un impacto positivo y significante en los ingresos de la parte inferior de la distribución salarial. Esto último implicó en los países una reducción en la desigualdad de ingresos.5
Para México, la investigación se ha concentrado en el impacto del salario mínimo en el empleo. En general, los resultados sobre el empleo son estadísticamente insignificantes o cercanos a cero (Bell, 1997; Campos-Vázquez, Esquivel y Santillán, 2017; Bouchot, 2016 y 2018). Respecto del impacto sobre los ingresos laborales, los estudios son pocos. Kaplan y Pérez-Arce (2006) encuentran que cambios en el salario mínimo real tienen un efecto positivo en los ingresos laborales para toda la estructura salarial, aunque el efecto se reduce conforme el ingreso aumenta. En particular, encuentran un impacto significante para las personas que ganan alrededor de un salario mínimo y para aquellas que reciben entre dos y tres salarios mínimos, e impactos reducidos o nulos para mayores ingresos (de acuerdo con el periodo de estudio). Adicionalmente, Bouchot (2016 y 2018) halla evidencia de efectos positivos y significativos en la parte inferior de la estructura salarial, lo que sugiere una pequeña mejora en los salarios para los trabajadores de bajos ingresos. Para ilustrar esto, Bouchot muestra que un aumento de 2.9% en el salario mínimo se traduce en un incremento de los ingresos reales de 1% para la fuerza laboral en la parte inferior de la distribución.
En síntesis, la literatura internacional sobre salario mínimo indica dos puntos relevantes. Primero, esta herramienta tiene efectos significativos en los ingresos laborales. Segundo, no hay consenso sobre el efecto del salario mínimo en el empleo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por lo tanto, esta política constituye uno de los principales canales para beneficiar positivamente los ingresos de las familias de la parte baja de la distribución salarial, aunque pudiera tener efectos potencialmente negativos en el empleo. En general, la bibliografía ha encontrado que si el salario mínimo original es bajo (en relación con la mediana) y el incremento es moderado, los efectos positivos del salario mínimo dominan, ya que los efec tos negativos en el empleo son nulos o muy bajos (Belman y Wolfson, 2014).
II. Datos y construcción de muestras
1. Datos
El diseño de la investigación considera la importancia de hacer comparaciones entre áreas económicas locales (municipios) que sean similares, excepto por tener incrementos al salario mínimo diferentes. Las encuestas que capturan ingresos proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no son adecuadas para este propósito, debido al pequeño número de observaciones de municipios incluidos en la muestra y al número de observaciones dentro de cada municipio. Además, existe evidencia de que los ingresos laborales tienen un error de medición en encuestas en hogares, y que este problema se ha agravado en los últimos años (Campos-Vázquez, 2013; López-Calva y Levy, 2016).
De esta forma, la mejor información de empleo y salarios a nivel municipio es la base de datos de los registros administrativos del IMSS. Los datos son reportados al mes sobre el número de trabajadores asegurados y su salario base de cotización (SBC).6 Éstos constituyen un conjunto de información única del sector formal de la economía (IMSS, 2018).7
Se construye un panel de observaciones trimestrales (febrero, mayo, agosto y noviembre) de empleo y salarios a nivel municipio. El marco completo de la muestra, en la que analizaremos los eventos de 2012 y 2015, consta de datos desde el primer trimestre del 2000 hasta el primer trimestre de 2018 (73 trimestres). Por su parte, la muestra de datos para el análisis del evento de 2019 se detalla en la sección V. El IMSS publica los datos de empleo y salarios para el periodo de análisis en 2 442 municipios.8 Sin embargo, la cantidad mencionada de municipios compone un panel de información no equilibrado a lo largo del periodo. Para corregirlo, el problema se balancea estrictamente en el panel de datos. Luego, el número de municipios regulares en el levantamiento de información por parte del IMSS es de 1 394 para el periodo comprendido entre 2000 y 2018.
Ahora bien, las medidas para los resultados de la investigación son dos: el logaritmo natural del salario diario real y un índice de empleo. El primero es generado a partir de los salarios promedio diarios reales (segunda quincena de diciembre de 2017). La segunda medida es generada a partir del número de trabajadores. En la siguiente sección se aborda la implementación de las medidas en la estrategia empírica.
Finalmente, se fusiona la información sobre el salario mínimo vigente9 con el panel trimestral de empleo y salario a nivel municipio del IMSS. En particular, esta base de datos final estructura la composición de los municipios donde el salario mínimo se modificó. Durante el periodo de la muestra, el salario mínimo cambió positivamente en noviembre de 2012 y nueva mente en octubre de 2015.
2. Construcción de las muestras a nivel individual
La base de datos final del IMSS no incluye información a nivel individual. Los datos están estructurados a nivel celda: sexo, rangos de edad, rangos de salarios, tamaño del registro patronal, masa salarial asociada con el trabajador (o trabajadores) asegurado, zonas geográficas salariales, entre otros.10 En promedio, cada mes incluye aproximadamente cuatro millones de observaciones, y muchos de esos datos son únicamente con un trabajador, lo que permite observar el salario individual. Sin embargo, al restringir la base de datos únicamente a celdas con un trabajador, se corre el riesgo de perder la representatividad de la información.
Por lo tanto, se realiza un procedimiento de postestratificación para que la muestra final con celdas de un trabajador sea válida a nivel nacional.11 Es decir, se genera un peso de calibración para cada trabajador, y éste sumado debe resultar en el total de trabajadores de la base completa del IMSS (véase Apéndice 2 para más detalles de este método). En la Gráfica 1 se muestra la evolución en el tiempo de la razón entre la suma del peso de calibración de la base a nivel individual y la suma de empleo en todas las celdas (total de observaciones) de la base completa del IMSS. Si el procedimiento para obtener el peso de calibración es correcto, entonces la razón debería ser aproximadamente uno.
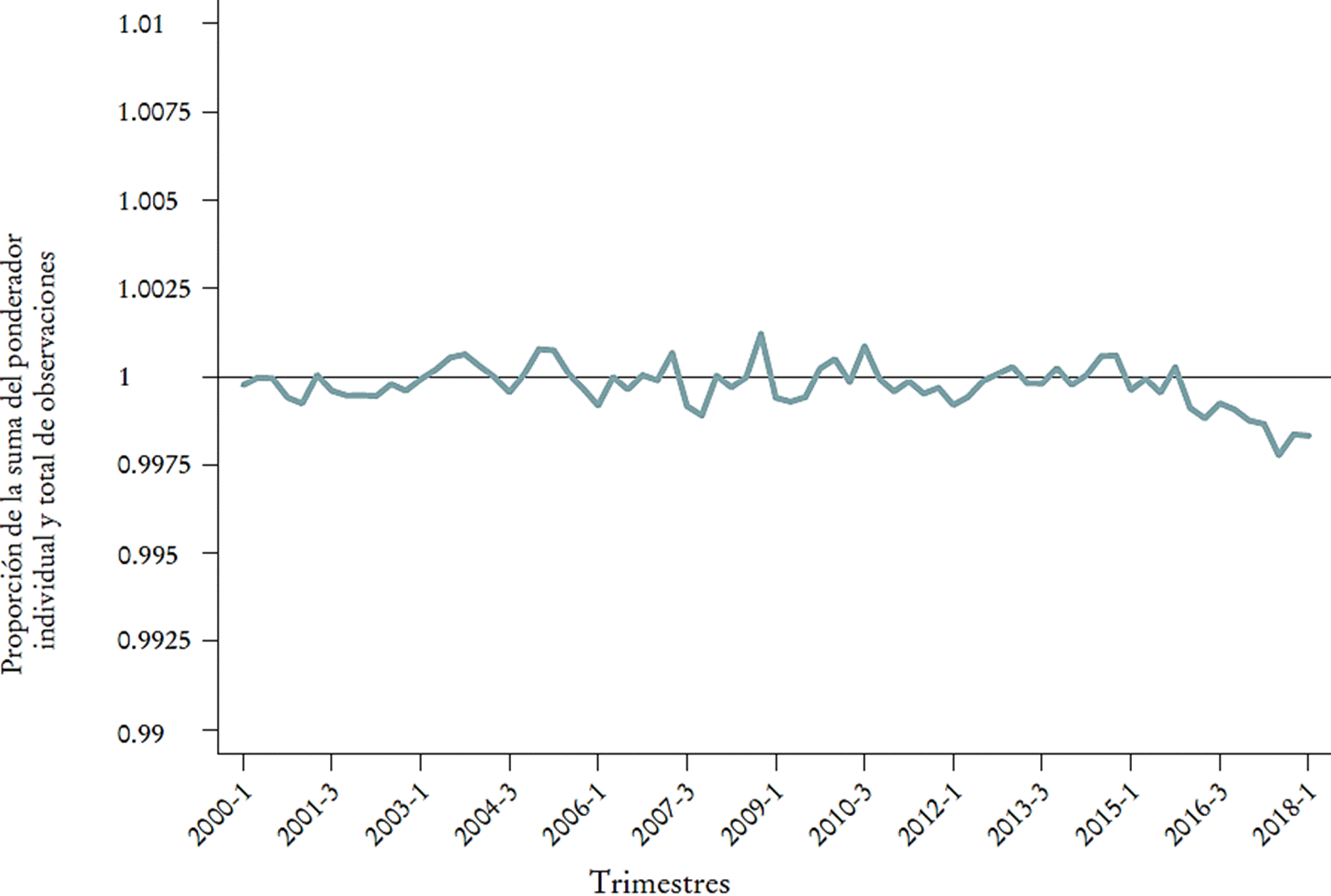
a Cálculos por los autores con base en datos del IMSS. Peso de calibración generado de una estratificación por grupos: sexo, rangos de edad, rangos de salario mínimo, tamaño de patrón, entidad, y zonas salariales. El total de observaciones se refiere al total de asegurados (total de celdas), es decir, empleados registrados por el patrón ante el IMSS, asociados con un empleo y masa salarial.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 1 Razón de la suma delponderador a nivel individual y el total de observacionesa
En la Gráfica 1 el ponderador resulta válido debido a que la razón es aproximadamente uno. Esto quiere decir que la base de datos postestratificada puede emplearse para realizar la estrategia empírica a nivel individual. Pero antes es preciso señalar una observación que se percibe en la Gráfica 1, justamente para los últimos dos años del periodo de análisis. Se aprecia una ligera caída no significante (menos de 0.25%) para la creación del ponderador. La explicación de este comportamiento se debe a la estructura de la base de datos del IMSS. Para esos dos años respectivos hay una menor presencia de trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos y, en consecuencia, el número de trabajadores de la agrupación por estrato es pequeño. En resumen, los datos utilizados son a nivel trabajador individual con factor de expansión (el ponderador obtenido a nivel individual con el procedimiento de postestratificación).
3. Modificaciones salariales y configuración de municipios tratados
Dos sucesos importantes en materia de salarios mínimos se suscitaron en México antes de 2019: las homologaciones de zonas salariales en 2012 y 2015. El primero de ellos fue la unificación de las zonas salariales (municipios) el 26 de noviembre de 2012. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) dio a conocer que las tres zonas salariales originales (A, B y C, en el Mapa 1a se muestra la clasificación original) se reducen a dos (A y C, en el Mapa 1b se muestra la clasificación posterior a 2012). Esto condujo a incrementar los salarios mínimos del área geográfica salarial B para igualarlos a los del área A. Además, el organismo público decidió renombrar la que hasta ese momento se denominaba área geográfica C como área B, sin ninguna modificación en su integración municipal ni en los montos de los salarios mínimos.12 En último lugar, la fusión de la zona B con la A provocó un aumento automático, si se comparan febrero de 2012 y febrero de 2013, de 6.92% nominal (3.24% real) en los salarios mínimos del área B. Esto último ubicó los salarios mínimos para las áreas A y C en 62.33 y 59.08 pesos diarios, respectivamente, para finales de 2012 (Gráfica 2).
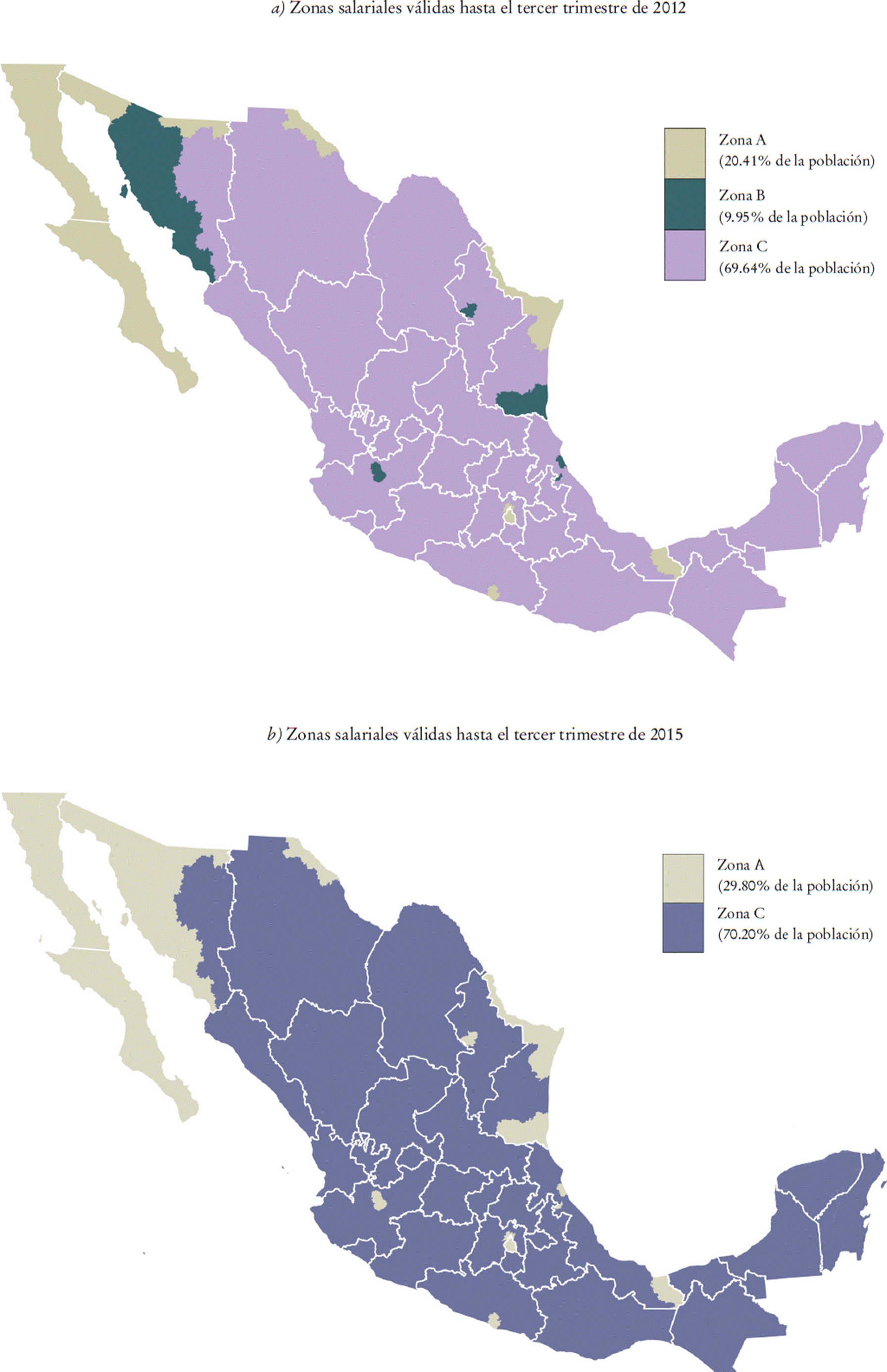
aLa visualización y los cálculos de los autores con base en datos del Banco de México, Conasamí, Censo 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
FUENTE: elaboración propia.
Mapa 1 Composición municipal del salario mínimoa

a Valores en términos nominales. Se toman datos del primer mes de cada año. Las líneas verticales representan las homologaciones salariales, noviembre de 2012 (paso de tres zonas salariales a dos) y octubre de 2015 (se establece un único salario mínimo).
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 2 Evolución del salario mínimo nominal por zona salarial, 2010-2018a
Luego, la Conasami, al buscar cerrar la diferencia salarial entre las dos únicas zonas salariales (A y C), estableció unificarlas. Esto fijaba un único salario mínimo que regía en todo el país, al menos hasta 2018. El evento sucedió el 1° de octubre de 2015, aunque ya había habido un ligero incre mento en la zona C a finales del primer trimestre de 2015. La consecuencia de esta circunstancia provocó un aumento, si se comparan febrero de 2015 y febrero de 2016, de 9.92% nominal (6.86% real) en los salarios mínimos de la zona salarial C.13 Esto último ubicó al salario mínimo en 70.10 pesos para todo México a finales de 2015 (Gráfica 2).
Los cambios en el salario mínimo suscitados pueden ser agrupados en zonas de intervención (tratamiento) y de control. Aunado a ello, las políticas en materia de salario mínimo nos permiten identificar tres eventos de estudio en el tiempo: 2012, 2015 y 2019. Por lo tanto, se analizan primero los eventos de 2012 y 2015 y posteriormente el de 2019 (en la sección V, dado que es un ejercicio preliminar al restringir el análisis hasta mediados del año). La Gráfica 3 resume claramente los eventos de estudio menciona dos para 2012 y 2015. Para el de 2012 se estudia la unificación salarial de 2012, se compara la zona B con las zonas A y C (primer trimestre de 2012 frente a primer trimestre de 2013). Por su parte, para el evento de 2015 que analiza la unificación salarial de 2015 se compara la zona C con las zonas A y B (primer trimestre de 2015 frente a primer trimestre de 2016).

a Cálculos de los autores con base en datos del INEGI y el Banco de México. Precios de la segunda quincena de diciembre de 2017.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 3 Eventos de estudioa
La Gráfica 3 muestra indicios importantes de la magnitud del incremento del salario mínimo en términos reales. El primero es sobre la unificación salarial de 2012; comparando la zona tratada B y las zonas de control A y C, se observa un incremento diferenciado de 2.92% del salario mínimo real entre la zona tratada y las de control. El segundo es la unificación salarial de 2015; comparando la zona tratada C y las zonas de control A y B, se muestra un incremento diferenciado de 5.56% entre la zona tratada y la de control. En la sección V se muestran las características relevantes de la política salarial de 2019.
III. Estrategia empírica
El objetivo de esta investigación es identificar el posible efecto que tiene la modificación del salario mínimo sobre la estructura salarial de trabajadores formales. Para evaluar el impacto de la intervención salarial, se propone emplear el método del control sintético (MCS). Este método es desarrollado por Abadie y Gardeazabal (2003) y Abadie et al. (2010 y 2015) para construir contrafactuales válidos del grupo de tratamiento. En líneas generales, el MCS implica la construcción de una unidad de control sintética como una combinación lineal ponderada de múltiples unidades de control (Burgoa y Herrera, 2017). Los ponderadores que definen la unidad de control sintética son elegidos de manera que sea el mejor ajuste a las características relevantes de la unidad tratada durante el periodo anterior al tratamiento. Los resultados después del tratamiento de la unidad de control sintética son utilizados para estimar los resultados que deberían haber sido observados en la unidad tratada en ausencia de intervención (Palacios, 2016).
1. Método del control sintético
El siguiente modelo proporciona una justificación para el uso del MCS en la investigación comparativa de estudios de casos (Abadie et al., 2010). En toda esta subsección se sigue la notación de Abadie et al. (2010). Consideremos que se observan J + 1 unidades o municipios, de los cuales la primera unidad está expuesta a una intervención política, mientras que las otras (J) permanecen no expuestas y reciben el nombre de grupo de donantes. Los resultados se observan para los periodos T y la intervención política de interés comienza en T + 1.
El resultado observado puede escribirse como la suma del resultado que debería
ser observado para el municipio
i(∀i∈{1,...,J +1} en el
periodo t(∀t∈{1,...,T} en
ausencia de intervención,
La forma funcional de la estimación es
Ahora, para el caso en el que hay más de una unidad tratada, Abadie et al. (2010) sugieren agregar las unidades tratadas en sólo una unidad tratada (o región tratada), por lo que seguimos esa recomendación. Para la evaluación de las homologaciones salariales, esto equivaldría a agregar los resultados rezagados y las covariables de los municipios, afectados por la intervención, para construir la región tratada, así como para analizar los resultados de los municipios de control (sin agregar).
2. Implementación
El MCS es muy útil en el campo de la evaluación de programas, puesto que ayuda a evaluar el impacto de alguna política de interés. Con esta estrategia se obtienen resultados sobre un contrafactual, es decir, qué hubiera pasado en ausencia de la intervención. Para ello se estima un control sintético postratamiento que refleja los resultados que deberían haber sido observados en la unidad tratada en ausencia de la política. Como se explicó, se busca minimizar el RMSPE.18
Ahora bien, la implementación del MCS utiliza la variable del índice de empleo como variable dependiente. Ésta se calcula mediante una diferencia entre el logaritmo del número de trabajadores por municipios y el logaritmo del número de trabajadores de un año base. Los años base para el cálculo del índice de empleo son: primer trimestre de 2010, primer trimestre de 2013 y tercer trimestre de 2018, respectivamente, para las tres intervenciones salariales. Se construye este índice, pues resulta muy complicado lograr balance en niveles, debido a que las magnitudes de empleo son distintas; con esto aseguramos que con el MCS las tendencias entre zonas tratadas y de control sean muy similares. Por su parte, las variables independientes son rezagos de la variable dependiente, también, covariables dependientes e independientes en el tiempo (por ejemplo: edad, empleados que ganan más de 200 pesos, entre otros). En la siguiente sección se detallan las variables que se utilizaron para la implementación del MCS. Por último, la aplicación del MCS tiene una condición importante: la base longitudinal del IMSS debe encontrarse estricta mente balanceada en el tiempo en relación con los municipios. En otras palabras, el número de municipios, para las unidades tanto de control como de tratamiento, debe estar balanceado estrictamente a través del tiempo.19
3. Construcción del control sintético para cambios en el salario mínimo y efectos en el empleo
La implementación del MCS tiene un objetivo claro para esta investigación: obtener los municipios adecuados que mejor se aproximen en el comportamiento de las unidades de tratamiento. Es decir, se obtienen contrafactuales (unidades de control sintético) que se comparan con las unidades que sufrieron la intervención. Con ello, al comparar los cambios salariales de los grupos de control óptimo (unidades de control sintético) y de tratamiento con el cambio del salario mínimo se representa el efecto faro de los salarios mínimos.
Por lo tanto, al implementar el MCS mediante el uso de la variable índice de empleo,20 se obtiene una selección óptima de unidades de control que se hacen emparejar con las unidades de tratamiento. La condición esencial para que se tenga un buen control sintético es que se debe tener un bajo valor de RMSPE. Esto último implica que el comportamiento del índice de empleo a través del tiempo debe de tender a ser similar entre el grupo de tratamiento y el grupo de control (Abadie et al., 2015; Dube y Zipperer, 2015; Pfeil y Field, 2016; Eren y Ozbeklik, 2016; Doudchenko e Imbens, 2016; McClelland y Gault, 2017; McClelland e Iselin, 2017).
De modo necesario, para obtener la mejor selección de unidades de control sintético se ejecutan alrededor de 200 modelaciones de MCS. Estas modelacio nes son resultados de combinaciones de variables predictoras; es decir, combinaciones de las variables de resultados rezagados de la variable dependiente y covariables.21 De estas modelaciones se toma el mejor modelo, correspondiente con la condición de un valor bajo de RMSPE. En el Cuadro 1 se muestra evidencia sobre características de las tres primeras modelaciones con bajo valor en RMSPE. De estas tres modelaciones se demuestra por qué se elige el modelo 1 como óptimo. Para las dos políticas salariales de 2012 y 2015 se muestra que el modelo óptimo es el que tiene un valor mínimo en RMSPE.
Cuadro 1 Características de las tres mejores modelaciones del MCSa
| Homologación 2012 | Homologación 2015 | |||||
| (1) modelo óptimo |
(2) | (3) | (1) modelo óptimo |
(2) | (3) | |
| Presencia de rezagos |
|
|
|
|
|
|
| Presencia de covañables |
|
|
|
|
|
|
| Porcentaje de rezagos |
|
|
|
|
|
|
| Porcentaje de covariables |
|
|
|
|
|
|
| Variables de rezagos (índice de empleo) |
|
|
|
|
|
|
| Covariables (log número de trabajadores que ganan más de 200 pesos) |
|
|
|
- | - | - |
| Unidades de Tratamiento (municipios) |
|
|
|
|
|
|
| Unidades de control sintético (municipios) |
|
|
|
|
|
|
| RMSPE |
|
|
|
|
|
|
a Cálculos de los autores con base en datos del IMSS. Se implementa el MCS.
Fuente: elaboración propia.
Ahora bien, los primeros resultados que se obtienen en el momento de proceder con el desarrollo del objetivo de la investigación son los efectos en el empleo. La Gráfica 4 muestra el impacto que tuvieron las homologaciones salariales (2012 y 2015) en el empleo. Al aplicar el MCS respecto del índice de empleo, resultó que las políticas salariales implementadas no causaron efectos en el empleo formal. Este resultado es consistente con los estudios de Campos-Vázquez et al. (2017) y Bouchot (2016 y 2018). Además, se observa para la homologación salarial de 2012 que el impacto nulo en el empleo se mantiene al menos hasta inicios de 2017. En cambio, en la homologación de 2015 no se observan efectos negativos en el empleo formal en el periodo de análisis.
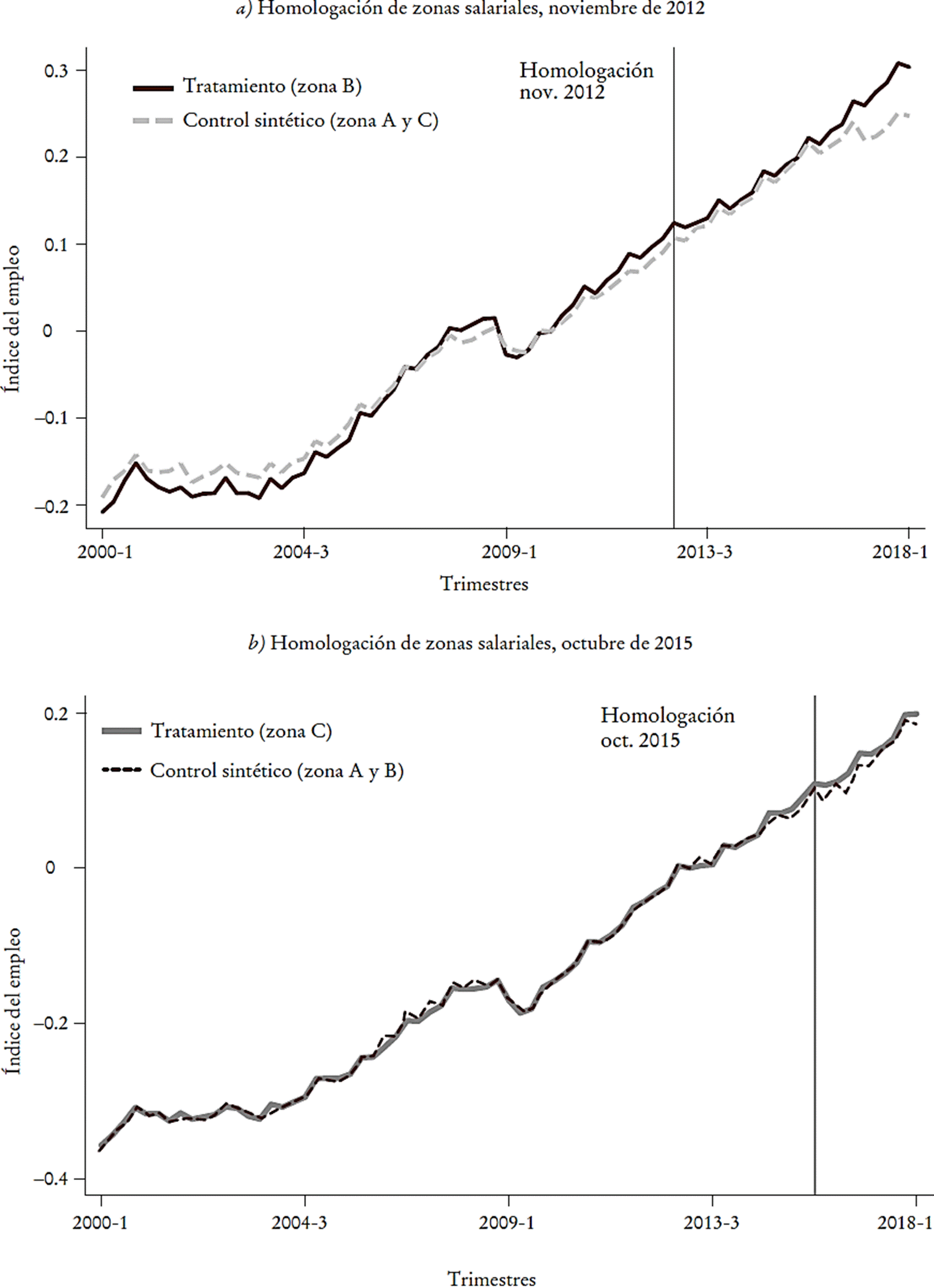
a Cálculos de los autores con base en datos del IMSS. Se implementa el MCS. En el panel a) se obtuvieron 406 municipios potenciales de un total de 1 351 municipios comprendidos en las zonas A y C; para las unidades tratadas se tienen 43 municipios. Por su parte, en el panel b) se obtuvieron 28 municipios potenciales de un total de 92 municipios comprendidos en las zonas A y B; para las unidades tratadas se tienen 1 302 municipios. Además, el valor del RMSPE del panel a) es de 0.006464 y para el panel b) es de 0.005213.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 4 Resultados en empleoa
IV. Resultados principales
El objetivo de esta investigación consiste en estudiar el posible efecto faro de los incrementos en el salario mínimo sobre la distribución salarial. Para poder valorar este efecto se utilizó el estimador de control sintético generado, usando datos longitudinales del IMSS. De la implementación de la estrategia empírica se obtuvieron municipios con características comunes (en empleo) a los municipios intervenidos por la política. Ahora, con base en lo obtenido se requiere hacer una comparación entre el cambio del salario mínimo y el cambio en los ingresos para analizar el posible efecto faro.
1. Efecto faro
Para encontrar los resultados del efecto faro de los salarios mínimos en los ingresos laborales, se plantean dos distintas interpretaciones. La primera compara el cambio real del salario mínimo con los cambios reales de los ingresos laborales en toda la estructura salarial para los municipios tratados y los controles sintéticos. Para ello, se calcula cada percentil de la distribución salarial para unidades tratadas y controles sintéticos. Posteriormente, se realiza una diferencia porcentual entre municipios tratados y controles sintéticos para cada percentil de la distribución. Esta diferencia se compara con la diferencia porcentual de los cambios en el salario mínimo en las áreas intervenidas y no afectadas por la política salarial. Entonces, iniciando desde el cuantil uno de la distribución, si la diferencia porcentual en el salario mínimo tiene una magnitud similar a la diferencia porcentual en los ingresos laborales, se verifica la existencia del efecto faro de los salarios mínimos. En los siguientes párrafos se explican los resultados del efecto faro, tomando en cuenta esta primera interpretación para los tres eventos de estudio.
La Gráfica 5 muestra el efecto faro del salario mínimo sobre la distribución salarial para la intervención de 2012. En el panel a) se muestran los cambios del salario mínimo en la distribución de salarios del sector formal para las unidades de tratamiento y control sintético. Se observa, tanto para los municipios tratados como para los controles sintéticos, que el incremento del salario mínimo se percibe en la misma magnitud en los ingresos para los primeros tres cuantiles de la distribución salarial. Esto quiere decir que el efecto de un incremento al salario mínimo impacta uno a uno los ingresos de los trabajadores que ganan alrededor de un salario mínimo. El panel b) verifica lo encontrado en el panel a). Se obtiene la diferencia entre los grupos de tratamiento y los de control respecto de su distribución de salarios para cada percentil. Se encuentra que el efecto del salario mínimo en los ingresos laborales se da en los tres primeros cuantiles de la distribución y que a partir de ahí el efecto faro empieza a diluirse hasta desvanecerse por completo en el cuantil cinco de la distribución salarial.
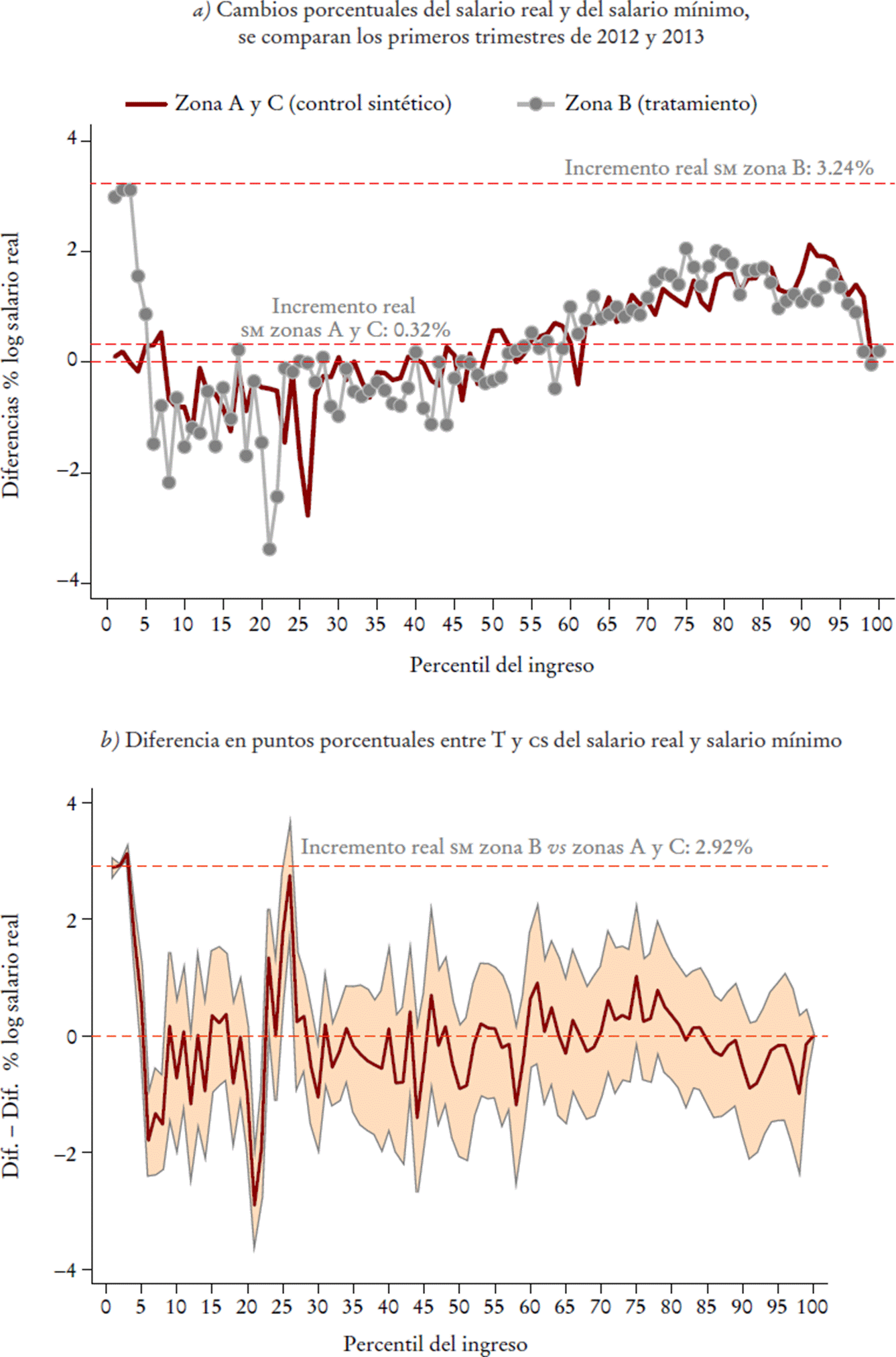
a T es el tratamiento y CS corresponde al control sintético. Cálculos de los autores con base en datos del IMSS. La línea punteada horizontal, paralela al eje de las abscisas representa el incremento del salario mínimo al comparar el primer trimestre de 2012 con el primer trimestre de 2013. El área que sombrea la línea de la diferencia en puntos porcentuales representa los intervalos de confianza a 5% de significancia. Para este análisis del efecto faro se toman en cuenta los municipios potenciales obtenidos en los resultados del efecto en el empleo: se cuenta con 406 municipios para controles sintéticos y 43 municipios para tratamiento.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 5 Resultados del efecto faro sobre la estructura salarial, 2012a
Los trabajadores que se ubican en los primeros tres cuantiles de la distribución son aquellos que ganan aproximadamente un salario mínimo. Asimismo, se observa la presencia del efecto del salario mínimo en los salarios en el grupo de trabajadores que pertenecen al cuantil 26 de la distribución. Este impacto es de uno a uno en los salarios sólo en el cuantil 26. Estos trabajdores ganan entre uno y dos salarios mínimos. El desvanecimiento de este efecto faro es muy rápido y llega a diluirse aproximadamente en el cuantil 28 de la estructura salarial. El nivel del salario, en términos reales, perteneciente al cuantil 26 es de aproximadamente 135 pesos.
Otro resultado es el efecto faro posible debido a la política salarial de 2015. Esto se muestra en la Gráfica 6. Se observan comportamientos similares a lo que se encontró en la intervención salarial de 2012. En el panel a) de este segundo evento de estudio se encuentra que el incremento del salario mínimo se percibe en la misma magnitud en los ingresos laborales para aproximadamente los primeros cinco cuantiles de la distribución. Por otra parte, en el panel b) se verifica que a partir del cuantil seis el efecto del salario mínimo sobre los ingresos se empieza a desvanecer hasta llegar a perderse aproximadamente en el cuantil 10 de la estructura salarial.

a T es el tratamiento y CS corresponde al control sintético. Cálculos de los autores con base en datos del IMSS. La línea punteada horizontal, paralela al eje de las abscisas representa el incremento del salario mínimo si se comparan el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016. El área que sombrea la línea de la diferencia en puntos porcentuales representa los intervalos de confianza a 5% de significancia. Para este análisis del efecto faro se toman en cuenta los municipios potenciales obtenidos en los resultados del efecto en el empleo: se cuenta con 28 municipios para controles sintéticos y 1 302 municipios para tratamiento.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 6 Resultados del efecto faro sobre la estructura salarial, 2015a
Estos resultados para el evento de 2015 también muestran que el efecto de un incremento al salario mínimo impacta en los trabajadores que ganan entre uno y 1.5 salarios mínimos para el periodo de 2015. El valor de 1.5 salarios mínimos es de aproximadamente 115 pesos, en términos reales, y se ubica en el cuantil 17 de la distribución para el análisis de la intervención de 2015. Como se pudo observar en el análisis de 2012, en la intervención de 2015 también se percibe un segundo efecto faro (impacto uno a uno del salario mínimo en los salarios) en el grupo de trabajadores que pertenecen, aproximadamente, al cuantil 18 de la distribución. Este grupo de empleados son los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, más cerca de 1.5. Sin embargo, como también se observó en 2012, el efecto faro se diluye rápidamente y se pierde en el cuantil 20 de la estructura salarial. El nivel del salario, en términos reales, perteneciente al cuantil 18 es de aproximadamente 117 pesos. En resumen, el efecto faro encontrado está limitado a trabajadores con menos de dos salarios mínimos.
Respecto de una segunda interpretación del efecto faro, ésta se da con el análisis de la masa de trabajadores por medio de densidades no paramétricas. Es decir, comparamos las densidades de salarios antes y después del incremento del salario mínimo para las zonas tratadas y las de control. Si no hay efecto faro, esperaríamos que las densidades fueran relativamente similares para salarios lejanos al nuevo salario mínimo. Difícilmente se encuentra en la literatura económica un efecto faro en magnitud similar para toda la distribución (Kaplan y Pérez-Arce, 2006; Bouchot, 2018; Boeri et al., 2011; Campos-Vázquez et al., 2017).
De esta forma, la Gráfica 7 muestra la velocidad en que el efecto faro se desvanece para los cambios de 2012 y 2015. En el panel a) se muestra el impacto de la intervención salarial de 2012 y se evidencia que los trabajadores que ganan entre 62 y 70 pesos, en términos reales, migran hacia empleos con mejor remuneración, pero inmediatamente este proceso de migrar hacia un salario más alto se va desvaneciendo. También se evidencia que esta masa salarial que se traslada hacia una escala arriba del ingreso es la que percibe alrededor del nuevo salario mínimo. Estos trabajadores tienden a moverse hacia el grupo de individuos que ganan entre 1.5 y dos salarios mínimos, más cerca de 1.5, pero se quedan en ese grupo debido a que el efecto faro repercute como máximo en las personas que ganan dos salarios mínimos. El nivel del salario, en términos reales, perteneciente al grupo de trabajadores que gana dos salarios mínimos es de alrededor de 151 pesos, y de manera usual se ubica, aproximadamente, en el cuantil 34 de la estructura salarial.
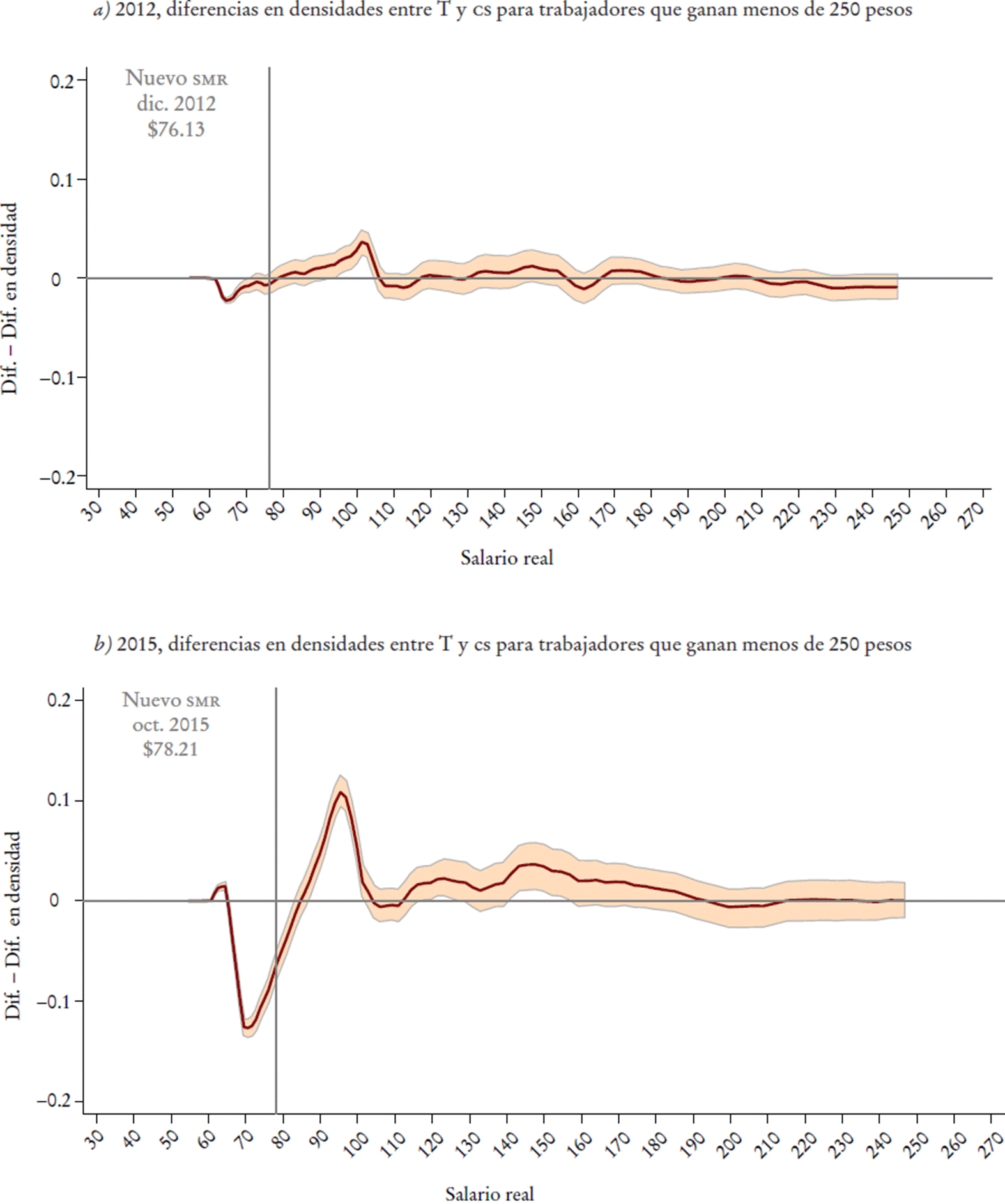
a Las áreas que sombrean las líneas de las diferencias en densidades entre tratamiento (T) y control sintético (CS) representan los intervalos de confianza a 5% de significancia. En el panel a), antes de que se diera la intervención el 26 noviembre de 2012, el salario mínimo real en las zonas salariales fue: zona A de 76.31 pesos, zona B de 74.15 pesos y zona C de 72.33 pesos; después de la intervención (diciembre de 2012) el salario mínimo real en las zonas fue: zonas A y B de 76.13 pesos, y zona C de 72.16 pesos. Por otra parte, en el panel b), antes de que se diera la intervención el 1° octubre de 2015, el salario mínimo real en las zonas salariales fue: zonas A y B de 78.61 pesos, y zona C de 76.57 pesos (el salario antes de la intervención es el de septiembre); después de la intervención (octubre de 2015) el salario mínimo real fue: 78.21 pesos. Los valores reales están en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2017.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 7 Resultados del efecto faro respecto de la masa de trabajadoresa
Algo similar ocurre en el panel b), que muestra el impacto de la política salarial de 2015. Esta gráfica muestra que los trabajadores que ganan entre 65 y 85 pesos, en términos reales, migran hacia empleos con mejor remuneración. En particular, el efecto faro nuevamente se pierde rápido, aunque en esta ocasión se observa una migración de trabajadores más amplia hacia salarios de entre uno y 1.5 salarios mínimos, consistente con lo mostrado en la Gráfica 6. Por otra parte, se observa la presencia en segunda instancia del efecto faro para las intervenciones de 2012 y 2015 que, respectivamente, repercuten en los cuantiles 26 y 18, el cual toma un resultado menos abrupto y con rápido desvanecimiento. Los niveles de salario pertenecientes a los cuantiles 26 y 18 de la distribución son de alrededor de 135 y 117 pesos (constantes de diciembre 2017), respectivamente. A partir de los dos salarios mínimos el efecto faro se diluye completamente.
2. Robustez
Para obtener una predicción precisa de los resultados presentados en la subsección anterior se realizó el mismo ejercicio utilizando los dos segundos mejores modelos del control sintético.22 Los resultados obtenidos en estos modelos diferentes al modelo óptimo se resumen en el Cuadro 2 (véanse Cuadro 1 para observar las características de las modelaciones y Cuadro A1 para visualizar los resultados).
Cuadro 2 Resumen del desvanecimiento del efecto faro del salario mínimo en los ingresos laborales para los modelos 2 y 3
| Eventos de estudio | Cuantil en el que se desvanece el efecto faro | |
| Modelo 2 | Modelo 3 | |
|
Homologación
2012, contraste de 2013 vs 2012 |
5 | 5 |
|
Homologación 2012,
contraste de 2016 vs 2015 |
10 | 9 |
FUENTE: elaboración propia.
Los modelos estimados 2 y 3 usan el mismo mecanismo de elección óptima que el modelo 1, con la diferencia de que en éstos se toman valores de RMSPE un poco más altos que en el modelo óptimo. Además, de acuerdo con el Cuadro 2, los resultados no son diferentes a los hallazgos principales. En promedio, el efecto faro se diluye entre el cuantil cinco y el 10 de la distribución. Por otra parte, el nivel de salario en el cual sucede el desvanecimiento del efecto de los salarios mínimos en los ingresos laborales es entre uno y 1.5 salarios mínimos. También la masa salarial que se beneficia directamente de los incrementos del salario mínimo, es la que percibe alrededor un salario mínimo.
V. Análisis sobre el incremento al salario mínimo en enero de 2019
La Conasami, a partir del 1° de enero de 2019, estableció dos zonas con diferentes salarios mínimos diarios. El salario mínimo general (SMG) nacional para toda república, de 102.68 pesos, y el SMG fronterizo, aplicado a los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes, de 176.72 pesos.23 Es decir, en términos nominales, el SMG nacional representa un aumento de 16.2% respecto de los 88.36 pesos diarios durante 2018; mientras que el SMG fronterizo representa un aumento de 100%, el doble respecto de 2018.
Esta nueva política salarial es analizada con los datos disponibles para medir su efecto sobre la distribución salarial, es decir, capturar el análisis del efecto faro. Se clasifican como grupo de tratamiento a los municipios que fueron intervenidos con un aumento de 100% y como grupo de control a los municipios que fueron intervenidos con un aumento de 16.2%. Por lo tanto, se analiza el evento de 2019 como sigue: la zona de SMG fronterizo versus la zona de SMG nacional (primer trimestre de 2019 versus primer trimestre de 2018). Cabe recalcar que la base de datos se expande hasta el tercer trimestre de 2019 y con diferente postestratificación a la de los dos eventos anteriores (2012 y 2015). De igual forma, se sigue el mismo procedimiento de estrategia de identificación (método de control sintético).
Por otra parte, este evento de 2019 muestra indicios importantes sobre la magnitud del incremento del salario mínimo en términos reales. En el grupo de control se incrementó 11.8% y en el grupo de tratamiento se incrementó 92.42%. En el momento de comparar el área de municipios tratados y el área de municipios de control, se observa un incremento diferenciado de 80.62% del salario mínimo real.
Ahora bien, la Gráfica 8, en el panel a), muestra los resultados sobre la distribución salarial para el grupo tratado y el de control. Lo primero que resalta es que hay una relación de uno a uno entre el incremento del salario mínimo y el cambio en los ingresos laborales de los trabajadores hasta el cuantil 3. Después de dicho cuantil, el efecto del salario mínimo sobre la distribución salarial cambia por grupo tratado y grupo control. Es decir, se puede observar que por parte del grupo de tratamiento el efecto del salario mínimo sobre la estructura salarial perdura hasta desvanecerse en el cuantil 70; mientras que en el grupo de control el efecto del salario mínimo se desvanece en el cuantil 25. En general, se observa que el grupo tratado tiene un incremento mayor en los salarios por efecto del aumento del salario mínimo para la mayor parte de la distribución salarial que el grupo de control.

a Cálculos de los autores con base en datos del IMSS. La línea punteada horizontal, paralela al eje de las abscisas, representa el incremento del salario mínimo al comparar el primer trimestre de 2018 con el primero de 2019. El área que sombrea la línea de la diferencia en puntos porcentuales representa los intervalos de confianza a 5% de significancia. Para este análisis del efecto faro se toman en cuenta los municipios potenciales obtenidos en los resultados del efecto en el empleo: se cuenta con 921 municipios para controles sintéticos y 43 municipios para tratamiento.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 8 Resultados del efecto faro sobre la estructura salarial, 2019a
Al haber mostrado que grupos de la distribución salarial son afectados por el aumento del salario mínimo, nos concierne ahora ver qué magnitud del efecto del salario mínimo existe sobre la estructura salarial. En otras palabras, nos importa identificar la magnitud del llamado efecto faro del salario mínimo. Esto lo podemos identificar en el panel b) de la Gráfica 8, que nos muestra la diferencia entre los grupos de tratamiento y el control respecto de su distribución de salarios para cada percentil. A partir de ello, se puede observar que la magnitud del efecto faro de los primeros tres cuantiles es de alrededor de 87%, es decir, un impacto de casi 0.9 del efecto original. Esta magnitud disminuye paulatinamente para cuantiles mayores. Entre los cuantiles 20 a 70 la magnitud del efecto faro se encuentra en el rango de 5.4 a 11% y en promedio de 7.68%. Es decir, el efecto del salario mínimo sobre la estructura salarial representa entre 0.05 y 0.11 del efecto original.
Otro punto que se recaba del panel b) de la Gráfica 8 es que se corrobora lo encontrado en el panel a). Se observa que el efecto del salario mínimo en los ingresos laborales se da en los primeros tres cuantiles de la distribución y que a partir de ahí el efecto faro empieza a diluirse hasta desvanecerse por completo en el cuantil 77 de la distribución salarial. Además, cabe recalcar que entre el cuantil 30 y el 70 se ubican dos cuantiles en los que el efecto faro es de nuevo aproximadamente nulo: cuantiles 43 y 72.
En términos de los ingresos que perciben los trabajadores, se observa que los empleados que se ubican en estos primeros cinco cuantiles de la distribución son aquellos que ganan aproximadamente un salario mínimo (102 pesos para la zona nacional y 176 pesos para la zona fronteriza). Por su parte, los trabajadores que se ubican en el cuantil 77 de la distribución (en el que se diluye el efecto faro) son aquellos que perciben un ingreso de entre 370 y 440 pesos (aproximadamente entre 11 000 y 13 000 pesos mensuales). Respecto de los cuantiles 43 y 72 de la distribución, en los que el efecto faro es casi cero, los trabajadores que pertenecen a dichos cuantiles son aquellos que ganan alrededor de 200 y 330 pesos, respectivamente (casi 5 500 y 9 500 pesos mensuales, respectivamente).
Una segunda interpretación del efecto faro se da con el análisis de la masa de trabajadores por medio de densidades no paramétricas. La Gráfica 9 muestra la velocidad en que el efecto faro se desvanece para el evento de 2019. Es decir, se presenta el impacto de la intervención y se evidencia que los trabajadores que ganaban entre 95 y 160 pesos, en términos reales, migran hacia empleos con mejor remuneración (asumiendo que son en promedio los mismos trabajadores). Para salarios mayores el efecto es menor. Este desvanecimiento no es abrupto, sino que se diluye paulatinamente y se desvanece por completo hasta los niveles de ingresos en que los trabajadores perciben 375 pesos (aproximadamente 11 500 pesos mensuales).

a Las áreas que sombrean las líneas de las diferencias en densidades entre tratamiento (T) y control sintético (CS) representan los intervalos de confianza a 5% de significancia. Antes de que se diera la intervención el 1° enero de 2019, el salario mínimo real fue de 87.68 pesos para toda la república mexicana; después de la intervención, el salario mínimo real en la frontera norte fue de 168.71 pesos y en el resto del país fue de 98.03 pesos. Los valores reales están en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2017.
FUENTE: elaboración propia.
Gráfica 9 Resultados del efecto faro respecto de la masa de trabajadores para 2019: diferencias en densidades entre T y CS para trabajadores que ganan menos de 675 pesosa
También se evidencia que esta masa salarial que se traslada hacia una escala arriba del ingreso es la se que percibe alrededor del nuevo salario mínimo (102 pesos para la zona nacional y 176 pesos para la zona fronteriza). Estos trabajadores tienden a moverse hacia el grupo de individuos que gana entre 160 y 375 pesos, con mayor redistribución para el subgrupo de 160 a 225 pesos. Este grupo de trabajadores se suele ubicar comúnmente en el cuantil 39 de la estructura salarial. En último lugar, el efecto faro se diluye a partir de trabajadores que perciben ingresos de 375 pesos diarios y completamente para ingresos de 600 pesos.
CONCLUSIONES
En esta investigación se analiza el efecto de los salarios mínimos en los ingresos laborales de los trabajadores mediante el método del control sintético. En distintos años la Conasami decidió cambiar (unificar o ampliar) las zonas que aplicaban diferentes salarios mínimos. En 2012 se unificaron las zonas salariales A y B, mientras que en 2015 se unificaron las zonas existentes en sólo una para todo México. Finalmente, en enero de 2019 la Conasami estableció volver a separar en áreas geográficas el salario mínimo: zona nacional y zona fronteriza. Con esto es posible comparar zonas de tratamiento con un contrafactual construido a partir de una com binación lineal ponderada de múltiples unidades de control (municipios que no recibieron la intervención).
Los resultados obtenidos de la investigación del salario mínimo son dos. Primero, se evidencia que no hay impacto en el empleo dada la implementación de las políticas salariales. Segundo, se identifica que, en general, el efecto de los salarios mínimos sobre los ingresos laborales afecta principalmente a la parte inferior de la distribución. Específicamente, se encuentra un efecto positivo para los trabajadores de los cinco primeros cuantiles, en promedio para 2012 y 2015 de la distribución salarial. En general, se verifica la presencia del efecto faro, pero este comportamiento de los salarios mínimos se desvanece rápidamente entre los cuantiles cinco y 10 de la distribución, al tomar en cuenta los eventos de 2012 y 2015. El nivel de salario perteneciente al rango de la distribución mencionado es aproximadamente de entre 97 y 113 pesos en términos reales (segunda quincena de diciembre de 2017) para las unidades tratadas, y de entre 91 y 98 pesos en términos reales para las unidades de control en el periodo del primer trimestre de 2018. Por otra parte, se analiza con los datos disponibles hasta el momento el evento de 2019, cuando el efecto faro se desvanece de manera gradual: diluyéndose fuertemente hasta el cuantil 20 y a partir de ahí paulatinamente hasta desvanecerse por completo en el cuantil 77. El nivel de salario perteneciente al cuantil en el que se diluye el efecto faro para el evento de 2019 es de entre 375 y 440 pesos. Es posible que estos resultados para el evento de 2019 cambien con nuevos datos disponibles, por lo que deben ser interpretados como preliminares.
Los resultados que se encuentran en la presente investigación son congruentes con investigaciones hechas por Maloney y Nuñez (2004), Neumark et al. (2004 y 2005), Kaplan y Pérez-Arce (2006) y Rinz y Voorheis (2018). Estos autores encuentran que el efecto faro de los salarios mínimos es decreciente al nivel de ingresos laboral. Es decir, el efecto faro se desvanece conforme se ganan más salarios mínimos o conforme uno avanza en los cuantiles de la distribución. Particularmente para México, Kaplan y Pérez-Arce (2006) demuestran que el efecto faro se va desvaneciendo en el tiempo, y para el periodo de 1994 a 2001 llega a afectar a los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos. Para dos salarios mínimos el efecto es de poco más de 20% y para tres a cuatro salarios mínimos es de 17%. En contraste, en esta investigación se encuentra que el efecto faro para los eventos de 2012 y 2015 es mucho menor, afecta hasta el cuantil 10 de la distribución. Aun en el evento de 2019, cuando se dobla el salario mínimo, el efecto faro se presenta hasta el cuantil 77 (que es aproximadamente cuatro salarios mínimos de 2018).
Un caso particular se presenta en el momento de comparar la magnitud del efecto faro. Kaplan y Pérez-Arce (2006), para el periodo de 1985 a 2001, encuentran que el efecto de los salarios mínimos sobre la distribución para las personas que ganan alrededor de un salario mínimo es de 0.928 del efecto original. Para las personas que ganan entre dos y tres salarios mínimos la magnitud del efecto faro es de 0.55 del efecto original, mientras que para la gente que gana más de cuatro salarios mínimos el efecto faro varía entre 0.17 y 0.23 del efecto original. En cambio, en este estudio se encuentra que la magnitud del efecto faro para los eventos de 2012 y 2015 es de 0.9 y 0.81 del efecto original, tomando en cuenta los primeros cinco cuantiles de la distribución. Después del cuantil seis, para los mismos eventos, la magnitud del efecto faro es cercana a cero. En cambio, para el evento de 2019 se presentan resultados interesantes. La magnitud del efecto faro para los primeros cinco cuantiles de la distribución es de alrededor de 87% del efecto original. Es decir, para las personas que ganan aproximadamente un salario mínimo, el efecto faro es 0.87 veces el efecto original. Por su parte, para el rango de los cuantiles 20 a 70, la magnitud del efecto faro es en promedio de 7.68%. Por lo tanto, nuestros resultados se asemejan a lo encontrado por Kaplan y Pérez-Arce (2006) para la población que gana un salario mínimo; sin embargo, el efecto faro para el resto de la distribución tiene una magnitud menor que en esa investigación (17 a 55% en áquella, en comparación con lo que encontramos en este estudio, 5 a 11%).
En resumen, el efecto faro ha perdido relevancia en el mercado laboral mexicano en contraste con lo que ocurría en las décadas de los ochenta y noventa, de acuerdo con los resultados de Kaplan y Pérez-Arce (2006) y lo mostrado en este artículo. Sin embargo, los aumentos de 2012 y 2015 fueron moderados, y los resultados encontrados en esta investigación no implican que aumentos de una mayor magnitud tengan el mismo efecto faro, como se mostró en el análisis preliminar del evento de 2019. Cada incremento en el salario mínimo debe analizarse de forma separada. ¿Por qué el efecto faro es menor que en la década de 1980? Conjeturamos que parte de la explicación se debe tanto a una mayor competencia en el mercado de bienes y servicios como a una mayor apertura comercial que hace 20 o 30 años. También se debe a que las nuevas generaciones de empresarios no han vivido episodios de alta inflación como hace 30 años, y no relacionan un incremento en el salario mínimo con incrementos en salarios para toda la planta laboral. Discernir qué canal es más importante podría ser una excelente agenda de investigación para el futuro.











 nueva página del texto (beta)
nueva página del texto (beta)